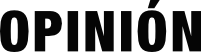l ataque japonés a la base naval de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 marcó el inicio de la guerra entre Japón y Estados Unidos. La guerra del Pacífico no sólo significó el enfrentamiento entre dos poderosos ejércitos, que terminó en agosto de 1945 con el lanzamiento de dos bombas atómicas a las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, el cual causó, en un instante, la muerte de más de 100 mil civiles, de entre los cuales 40 mil eran niños.
La guerra también tuvo profundas implicaciones para las poblaciones civiles en todos los países en América. En particular, las comunidades de inmigrantes japoneses, que habían llegado por miles a distintos países del continente, fueron de inmediato considerados como parte del enemigo. La persecución y represión de los japoneses se dirigió también a sus descendientes, quienes ya poseían la nacionalidad de los países donde habían nacido. Estos ciudadanos fueron considerados como parte del enemigo debido a prejuicios raciales ya que, como sostuvieron los mandos militares estadunidenses, “corría por sus venas sangre japonesa”.
En México, durante la primera década del siglo XX, arribaron cerca de 10 mil trabajadores japoneses que se incorporaron a las minas de cobre en Cananea, Sonora, y a las de carbón en Coahuila. También laboraron en las plantaciones de azúcar al sur del Veracruz y cultivaron el algodón en Mexicali, Baja California. En ese mismo estado, en el puerto de Ensenada, ingresaron un gran número de pescadores que crearon un gran emporio que formaba parte de toda la actividad pesquera asentada en San Diego y Los Ángeles. Igualmente se incorporaron a la construcción de vías férreas, en Colima y Sonora, que conectarían a México con Estados Unidos.
La incorporación de miles de trabajadores japoneses a la economía mexicana formó parte de un proceso más amplio y extendido en todo el mundo. La expansión de la economía-mundo capitalista empezó a integrar países y regiones antes desconectados. La conexión global fue más fluida y rápida mediante modernos buques que, además de mercancías, transportaron a los lugares más recónditos a millones de brazos de trabajo que las nacientes industrias requerían.
Los inmigrantes, ya instalados en distintas regiones de México, llamaron a sus compañeras de Japón y se crearon extensas comunidades con profundas raíces en pueblos y ciudades del país. El asentamiento de japoneses en México, desde esos años, empezó a preocupar al gobierno de Washington. El motivo de esta inquietud, señalada por los Departamentos de Estado y de Guerra de ese país, se debió a que Japón se fue convirtiendo en gran potencia que disputaba la hegemonía y los intereses estadunidenses en China y en toda la región del Pacífico. La prensa también ayudó a crear ese imaginario sobre los inmigrantes. La prensa en California propiedad de Randolph Hearst se encargó de publicar noticias falsas como la de que habían arribado a Bahía Magdalena, en BC, más de 75 mil japoneses.
La vigilancia sobre las comunidades de inmigrantes fue parte de este proceso que se inició desde esos años, como muestran los extensos reportes sobre Japón y los inmigrantes que eran enviados por la embajada y los consulados estadunidenses en distintas ciudades de México.
Durante la década de 1930, las disputas diplomáticas y económicas entre Estados Unidos y Japón se acrecentaron. Por este motivo, el propio presidente Franklin Roosevelt ordenó la elaboración de un censo de japoneses y de sus descendientes en México. De manera particular, el censo puso atención en los estados fronterizos en el que se logró determinar con toda precisión la población radicada en esa región. Los reportes de inteligencia de la embajada incorporaron a los informantes de la FBI, quienes lograron obtener una información muy precisa tanto del número de japoneses como de sus organizaciones y actividades en todo el país. Al acercarse la guerra, los inmigrantes en su conjunto fueron considerados como “quintacolumnistas” o “espías” al servicio del gobierno japonés.
Al estallar la guerra, en diciembre de 1941, el gobierno de Roosevelt solicitó al presidente Manuel Ávila Camacho que trasladara al centro del país, de manera inmediata, a los inmigrantes que radicaban en la frontera y que los líderes de la comunidad fueran enviados a Estados Unidos a uno de los 10 campos de concentración que había construido. En los mismos, el gobierno de Estados Unidos confinó a más de 120 mil japoneses y sus descendientes, entre niños, mujeres y ancianos. Del total de esa población, dos terceras partes eran en realidad ciudadanos norteamericanos.
Ante la solicitud de Washington, el gobierno mexicano ordenó, en enero de 1942, el traslado de todos los inmigrantes y sus familias a las ciudades de Guadalajara y México. A partir de ese momento, los concentrados en ambas ciudades tenían que reportar su ubicación y sólo podían trasladarse aotro sitio con la autorización de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Los inmigrantes que no contaran con los recursos suficientes para alquilar una vivienda y no tuvieran un trabajo con el que pudieran sobrevivir, tuvieron que alojarse en las haciendas de Temixco, Morelos, o en Tala, Jalisco. Estas haciendas fueron compradas con fondos de los japoneses más adinerados, que contrataron a sus paisanos para que cultivaran arroz y verduras a cuenta de un salario y vivienda. Aunque no hayan sido enviados a campos de concentración como sucedió en Estados Unidos, el traslado obligatorio a estas ciudades significó una especie de bomba atómica que destruyó sus viviendas y modo de vida en los lugares donde tenían décadas de haberse establecido y en los que habían entablado una larga relación con su entorno.
Esta situación de las comunidades japonesas nos explica por qué fueron las propias poblaciones y también autoridades las que se opusieron al traslado de los inmigrantes como lo ordenaba el gobierno federal.
La concentración significó una nueva migración. Los japoneses tuvieron que rehacer su vida en estas ciudades en condiciones muy penosas; sin embargo, fueron su organización y su unidad las que permitieron afrontar de manera colectiva las consecuencias de la guerra entre Japón y Estados Unidos.
*Antropólogo