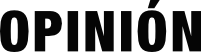ecía Alain Rouquié que el término fascista decía más de quien lo utilizaba que de aquello a lo que se quería aludir. Y es que la eclosión productiva de las ciencias sociales latinoamericanas, durante la década de 1970, tuvo como uno de sus ejes centrales el análisis de procesos que se consideraron fascistizantes. Buena parte de las energías intelectuales se enfocaron en descifrar un conjunto de fenómenos políticos de alta intensidad: las dictaduras militares. Para ello se utilizaron calificativos como “dependiente”, “criollo” o del “subdesarrollo”. En las teorizaciones del momento era clave vincular la noción de acumulación de capital con la andanada violenta y represiva de distintos gobiernos. Así se buscaba comprender fenómenos extremos como los encabezados por Duvalier, Somoza y Trujillo, pero también las modernizadas e implacables juntas en Chile, Brasil, Argentina y Uruguay.
La pléyade de personajes que participaron en aquel debate fue impresionante: Vania Bambirra, Theotonio dos Santos, Hugo Zemelman, Helio Jaguaribe, Darcy Ribeiro, Marcos Kaplan, Agustín Cueva, Juan Bosch, Alvaro Briones, René Zavaleta, Gerard Pierre-Charles, Suzy Castor, Ruy Mauro Marini, Clodomiro Almeyra, Cayetano Llobet, Eduardo Galeano y Pedro Vuskovic, así como los comunistas Rodney Arismendi y Luis Corvalán. Dada la cantidad de autores y la diversidad de casos, era difícil lograr un mínimo consenso. Sin embargo, algunos elementos se delinearon como esenciales para hablar a favor o en contra del uso de esta categoría. A propósito de esto, es llamativo que en su Fascismo tardío, Alberto Toscano promete revisar las discusiones de aquella década, pero elude totalmente la perspectiva latinoamericana, pese a su productividad.
El eje central de las reflexiones de aquel cúmulo de personalidades versaba sobre el carácter de movimiento de masas del fascismo histórico, especialmente del impacto de la presencia de la llamada “pequeña burguesía”; este era uno de los elementos sobre los que había menos acuerdo, pues salvo el caso chileno, no existía entre las experiencias analizadas una considerable movilización social. En segundo lugar se colocaba la mirada en la operación específica de estos gobiernos, en cuyo eje estaba el uso extremo de la violencia terrorista e ilegal; sobre este tópico, el acuerdo era indudable. Finalmente, el tercer elemento era el que tenía que ver con la inserción subordinada de estos gobiernos a la economía global, de tal manera que las formas “fascistizantes” de la región tenían una diferencia sustancial con las de la década de 1930, al no ser expansionistas o ultranacionalistas, sino productos de la dependencia.
La multiplicidad de proposiciones se acompañaba de una perspectiva política que se bifurcó entre quienes imaginaban la revolución como la única respuesta frente a los procesos derechistas y quienes apuntalaban la necesidad de un proceso en clave de frente popular, como grandes alianzas que restauraran los mínimos acuerdos democráticos. Resulta paradójico que pese a que fue en México donde acontecieron algunas de estas discusiones, los autores de nuestro país, especialmente los de izquierda, utilizaron poco la categoría.
En este contexto, es llamativa la revista Nueva Política, cuyo número sexto se tituló: “Fascismo en América Latina”. Paradojas del tiempo político, mientras que el uso que le daban los autores latinoamericanos los llevaba a la dicotomía “reforma o revolución”, en México esto no era equivalente. Una parte de quienes participaban de aquella publicación no hacía mucho habían decantado su simpatía política por el entonces candidato Luis Echeverría, bajo la consigna “Echeverría o el fascismo”. Así, en la elección de 1970, el PRI había recurrido al expediente fascista como recurso para cerrar filas, según explicó críticamente Enrique Semo unos años más tarde. Aunque el historiador marxista reconocía la existencia de grupos fascistas en la sociedad, no veía en éstos ni influencia de masas ni tampoco simpatía de las oligarquías: “Al agitar el espectro del fascismo en México, los voceros del PRI aprovechan algunas presiones del imperialismo y sus asociados locales, para darle nueva vida al monstruo derechista”, alertaba.
Volver a aquellas discusiones es significativo, pues permite trazar las líneas de demarcación respecto a nuestro presente. Hoy las experiencias derechistas se muestran diversas, con poca homogeneidad en su programa económico, apelando a sectores que exceden a los grandes financieros y a los “sectores medios”. Sin embargo, lo que más llama la atención de ellas es la ausencia de un proyecto de futuro, pues su activación es resultado del nihilismo, mismo del que también son víctimas. Así, las derechas de hoy apelan al recurso del pasado como nostalgia destructiva, ejercen el poder sin eje rector claro y usan la violencia irracional en su papel de opositoras. Sin embargo, como hicieron las y los intelectuales de la década de 1970, es preciso profundizar más allá de las miradas generales y entrar de lleno a las contradicciones locales, pues las derechas no están exentas de la impronta nacional que evoca el tiempo contemporáneo, volviéndose herederas y partícipes de una historia que no eligieron, pero que también las determina.
Investigador UAM, autor de En el medio día de la revolución