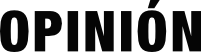n los libros de texto la Revolución Mexicana comenzó el 20 de noviembre de 1910 y oficialmente terminó en algún momento de la siguiente década, aunque para historiadores como Adolfo Gilly se trató de una revolución interrumpida (que no derrotada). Evidentemente, el proceso revolucionario contra el régimen del porfiriato venía de lejos, de la mano de pensadores como Ricardo Flores Magón, por ejemplo. Del mismo modo, la segunda república española vio la luz el 14 de abril de 1931 como un proceso de larga data y complejidad que llevó a su promulgación con el afán de derribar el antiguo régimen encarnado en Alfonso XIII y Primo de Rivera.
El sueño republicano español se vio interrumpido el 18 de julio de 1936 por el golpe de Estado de sectores militares, civiles y religiosos de las oligarquías desplazadas. Francisco Franco es la cara más visible, pero no la única, de la sublevación al orden constitucional roto con la ayuda del fascismo italiano y alemán, y la contemplación de potencias europeas. Franco anunció su sangrienta victoria el 1º de abril de 1939.
Vinieron 36 años de dictadura. El franquismo se alineó con el fascismo de Hitler y Mussolini, los saludos nazis eran los saludos franquistas. Sin embargo, el dictador jugó sus cartas para permanecer en una supuesta neutralidad de balanza variable. Al caer Berlín en mayo de 1945, hasta él mismo debió suponer que vendría la caída de su régimen en cascada. Los exiliados republicanos españoles, desde luego, lo creyeron. Los que combatieron en Francia para la liberación de París, siendo los primeros en entrar a la ciudad, tenían como secuencia lógica la liberación de España. Pero no sucedió, el mundo de la guerra fría había comenzado.
Franco vivió bajo la protección de occidente, a la vez que albergó a conocidos nazis en las costas de Levante. El caudillo dio rienda suelta a la falsificación de la historia, vanagloriando lo que llamaron alzamiento nacional para una cruzada de liberación contra el comunismo, que costó la vida a casi 500 mil personas, llenó de fosas clandestinas el territorio y exilió a miles por todo el mundo. Una vez instalado en el poder, la dictadura materializó su fervor militar y religioso en el Movimiento Nacional a través de su partido único, la falange española. Entre la maraña de símbolos fascistas también se lee la frase carlista “Dios, patria y Rey” (retomada en cierta medida actualmente por el PAN), cuyo reclamo monárquico de momento tendría que esperar.
El nacional catolicismo franquista apretó en todos los rubros de la vida social. La represión era su moneda común y el alto coste de haber sido o estar cercano a la defensa del orden constitucional de la República se pagó con trabajos forzados y, en muchas ocasiones, con la vida. Quizá la más conocida, que no la peor, de sus injusticias, sea la firma de las últimas penas de muerte del dictador en septiembre de 1975. Los fusilamientos en Madrid y el garrote vil ejecutado en Barcelona, como en el caso de Salvador Puig Antich, y que dieron pie a la canción Al alba, de Luis Eduardo Aute.
Y llegó el 20 de noviembre de 1975, y Franco murió. Hace exactamente 50 años. Existe documentación que explica que al dictador lo tuvieron conectado a la vida mediante distintas tuberías que prolongaron su agonía. El régimen alargó lo que pudo para poder atar cabos de la sucesión. Franco había mantenido a su lado al heredero de la corona borbónica, el nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I. Los mecanismos sucesorios le llevan a la jefatura del Estado como continuidad del régimen, aunque con una careta más amigable. El rey campechano, que en sus recientes memorias, Reconciliación, reivindica la figura de Franco.
Juan Carlos I, sin embargo, vio la conveniencia de librarse de la caspa franquista e impulsó la apertura del régimen. Llegó el gobierno con el también franquista, pero aperturista, Adolfo Suárez, con lo que comenzó el proceso de transición política que permitió la legalización de los partidos de izquierda y una nueva Constitución que, pese a todo, aún mantiene la pátina del régimen.
Se suele decir que Franco murió en su cama, es decir, que su régimen no fue juzgado, que la mayoría de los represores fueron amnistiados, que todo se llevó con cautela, incluso desde la izquierda, para no frenar la posibilidad de dar marcha atrás a la transición y, con ello, el fin del régimen. Sin embargo, a 50 años de la muerte de Franco, cada vez es más patente que, a diferencia de Alemania o Italia, el fascismo español no fue derrotado.
Una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas indica que 20 por ciento de los jóvenes españoles de entre 18 y 24 piensa que el franquismo fue una etapa “buena” o “muy buena”. El consumo de los mensajes que justifican la dictadura va en aumento. Aunque los motivos son variados, y es una tendencia existente en varios países, el contexto español, caracterizado por la dificultad para materializar la ley de memoria histórica o los bulos en redes sociales de partidos como Vox, entre otros factores, complica la vía para desarticular la falsificación de las narrativas a favor del franquismo entre los jóvenes. Lo cierto es que existe una imposibilidad política para enseñar sobre el franquismo en las aulas e incluso para poder dignificar a las personas perseguidas por el régimen. En España cerca de 6 mil fosas clandestinas utilizadas entre 1936 y el final del franquismo siguen sin abrir. Más de 2 mil 200 personas fueron fusiladas por la represión de la que algunos jóvenes no tienen idea o minimizan sus efectos. El silencio fue la verdadera herencia del franquismo, y cuesta mucho romperlo.
Quizá haga falta escuchar las palabras de Robert Jordan, profesor estadunidense combatiente por la legalidad republicana con las Brigadas Internacionales en la novela Por quién doblan las campanas, de Ernest Hemingway: “Soy antifascista desde que entendí el fascismo”.
* Sociólogo, Taula per Mèxic