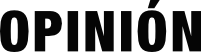El pasado 4 de noviembre participé en una de las sesiones del curso “México y España, una historia compartida. Las transiciones a la democracia 1960-2000”, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro de Estudios Mexicanos UNAM-España; comparto con los lectores una versión de mi intervención.
. Revisitar nuestra historia reciente para volver a preguntarnos sobre la actualidad que tiene el vocablo transición se ha vuelto asignatura obligada, entre otras razones, porque la hemos dejado arrumbada por demasiado tiempo. Sobre todo, si inscribimos esta pregunta en la cuestión mayor del estado que guarda el “momento” democrático de una transición que no parece haber aterrizado adecuadamente; no, al menos, según los criterios de evaluación gestados en la propia transición que, en México, se iniciara en 1977-1978. Menos todavía si comparamos nuestra experiencia con la vivida en España en época similar.
Un tránsito de avances, retrocesos y encalles y, en medio, prácticamente incólume, se ha mantenido el rostro de pobreza y desigualdad social articulado por una informalidad laboral inconmovible. Nefasta combinatoria que ha restado credibilidad al propio sistema político surgido de nuestra transición a la democracia, aparte de constituir una fuente permanente de inestabilidad y descontento social.
A lo largo de este tránsito se pensó que la democratización del régimen político conduciría a los gobiernos emanados de esa democracia “germinal”, como gusta llamarla José Woldenberg, a buscar explícitamente la prosperidad económica, lo cual a su vez contribuiría a consolidar las instituciones democráticas y la cohesión social. Al calor de estas dinámicas el país podría, se dijo, tener una economía sólida, capaz de sostener la construcción de un genuino “Estado de bienestar”, del cual la nación ha carecido a pesar de su rica historia revolucionaria y, para más, haber tenido la primera Constitución social.
No resultó así, y hoy buena parte de la democracia establecida presenta configuraciones difusas, confusas, atrapadas por brechas no sólo en sus relaciones sociales, sino en algunas de sus estructuras centrales para el crecimiento y la expansión económica.
En el fondo, el discurso y la práctica democráticos habrían debido encarar el reclamo emanado de una desatendida desigualdad, que cubre todos los planos de las relaciones sociales y desde luego nubla y abruma las demandas originales surgidas de una cuestión social compleja; “cara a cara” que sigue siendo pospuesto.
II. En nuestro caso, el cambio democrático, centrado básicamente en la mecánica electoral, significó pasar de un partido prácticamente único, como lo describiera el propio ex presidente Carlos Salinas de Gortari, a un sistema político plural. Para que este heterogéneo conjunto funcionara, fue necesario hacer muchos ajustes y poner candados para bloquear las triquiñuelas miles que, a lo largo de la “Pax Priísta”, se habían aceptado como formas legítimas de hacer política; ahora en clave democrática.
De aquí que algunos habláramos de una “democracia difícil” y otros de una “democracia otorgada”, como solía decir el avezado analista político y académico Rafael Segovia. La noción misma de “democracia constitucional”, postulada por muchos, parecía más bien meta lejana.
La senda democrática implicaba avanzar en una profunda reforma del Estado, con el fin de reajustar el régimen político, sus leyes e instituciones a ese horizonte de reclamos, carencias y omisiones políticas e institucionales, pero… se dejaron “para otro momento”. En especial, la reflexión y las discusiones para una amplia reforma política del Estado quedaron a un lado de la preocupación política en partidos y medios, así como de importantes círculos de poder y deliberación en el mundo de los negocios y hasta en el sistema universitario nacional.
No sobra reiterar: la construcción democrática no asumió la cuestión social como punto central y fundamental de su agenda.
III. Requerimos repensar la democracia; ser críticos con faltas y omisiones, excesos y complicidades, que son de todos. La democracia no es, no debe ser entendida sólo como un proceso y un conjunto institucional comprometido con la conformación y transmisión legal, pacífica, del poder político. Una democracia constitucional y contemporánea, como queremos que sea la nuestra, debe comprometerse con la promoción de nuestros diálogos sociales para evaluar y modular el ejercicio del poder formal conforme a criterios vinculados con la garantía y protección de los derechos humanos, en particular los económicos, sociales, culturales y ambientales. Todo esto, por cierto, consagrado una y otra vez en la Constitución, reformada para clausurar esa y otras promesas.
Consensuar un nuevo curso de desarrollo, capaz de auspiciar un crecimiento económico sostenible, que dé solidez al intercambio político y a una democracia comprometida con propósitos de equidad y mejoramiento social efectivos. He ahí la senda a construir.