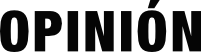ajo el techo de una casa en la Ciudad de México, donde el arte se respiraba y las palabras tenían el peso de relatos, José Miguel González Casanova nació en 1964. Su padre, Manuel González Casanova, cineasta y gestor cultural universitario, proyectaba imágenes sobre las paredes como si en cada fotograma se insinuara un destino. José Miguel creció mirando esas proyecciones y entendió que la vida no avanza en línea recta, sino en destellos: fragmentos que, al unirse, se vuelven historia.
A los 13 años cruzó el umbral del Taller de Gráfica Popular. El olor de tinta y aguafuerte le enseñó que grabar es escribir sobre la piel del tiempo. Francisco Luna le mostró el pulso de la línea; Adolfo Mexiac, el eco que deja una imagen al rozar la conciencia. Fue Mexiac quien lo llevó a la Academia de San Carlos, ese viejo templo donde las paredes guardan los murmullos de generaciones de artistas. Allí conoció a Gilberto Aceves Navarro, maestro que no sólo enseñaba a pintar, sino que leía la pintura, sabía mirarla hasta encontrar en el caos un sentido.
González Casanova comprendió que el arte no debía quedarse en el papel ni en las telas, tenía que salir a respirar entre la gente. Descubrió que creador y observador se sostienen el uno al otro; que una brocha puede ser una voz y una pantalla improvisada en la calle, un manifiesto. Su vida, como su obra, pertenece a quien transforma el pasado en materia viva, siempre dispuesto a dejar una huella que ilumine. Con el tiempo, aquella búsqueda adolescente se volvió una práctica total: el arte dejó de ser un oficio para convertirse en pensamiento, en una manera de mirar el mundo. Cada proyecto amplió su territorio hasta hacer del acto creativo un lugar de encuentro.
Pintor, teórico, editor, curador, escenógrafo y maestro, ha hecho de las disciplinas una sola forma de vida. Su obra transita entre el taller y el espacio público, entre la idea y la acción. Ha construido un territorio donde el arte dialoga con la educación y la economía, extendiendo sus límites hacia la vida. Desde 1988 enseña dibujo en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, sembrando en cada generación la certeza de que el arte no se enseña: se comparte.
El artista multidisciplinario ha sido creador y cómplice de muchas aventuras colectivas: Temístocles 44, el Taller de Arte Tepalcatlalpan, El Lugar Común, el Taller de Interacción Urbana, Medios Múltiples, La Colmena, El jardín de Academus y la Cooperativa Autónoma de Comercio Artístico de Obras (CACAO). En cada una ha buscado romper el aislamiento del arte y devolverlo a la vida. Su práctica habita la frontera entre creación, comunidad y economía, donde el valor del arte no se mide en dinero, sino en vínculos humanos. Como señala José Miguel, el espectador hace la obra: son los públicos quienes le dan sentido, convirtiendo cada experiencia en algo vivo y compartido.
González Casanova entiende el arte como una filosofía de imágenes. Pintar es pensar el mundo desde un lenguaje incierto, libre, más próximo al misterio que a la razón. Descubrió que la pintura se construye y se desarma al mismo tiempo: un pensamiento que toma forma en el color, el trazo y el vacío. “Detrás de cada imagen hay una pregunta”, dice.
En su trabajo más reciente, El códice del fin del mundo, su obra se convierte en advertencia y relato. Las piezas funcionan como fragmentos de una novela visual: signos que buscan ordenar el abismo. No hay gramática, sólo el diagrama del colapso. Los materiales hablan con la misma fuerza que las imágenes. El papel amate evoca los códices antiguos; el petróleo y el fuego registran desgaste y destrucción; la sangre humana mantiene memoria y compromiso; el oro representa la codicia; la tierra conserva lo que persiste. El proyecto es una metáfora del presente, habla de las especies desaparecidas, de las trasnacionales que sostienen las guerras para generar riqueza y de la transformación de la vida en mercancía. Cada trazo pesa, huele y toca, y su conjunto habla del mundo que estamos perdiendo. El códice se vuelve mapa del deterioro, registro de lo que existió antes del silencio.
Uno de sus proyectos más importantes es el Banco Intersubjetivo de Deseos (1998-2008), que nació de una pregunta: ¿qué ocurre cuando los deseos dejan de ser secretos y se vuelven territorio compartido? José Miguel González Casanova recorrió México, Colombia, Venezuela, Cuba y Argentina recolectando anhelos como semillas sembradas en distintos suelos. Cada deseo era una promesa; al unirse con otro, formaba un mapa invisible del porvenir. No es un banco para guardar, sino para multiplicar: un espacio donde los deseos dejan de ser individuales y se vuelven colectivos, donde cada voz encuentra eco en la esperanza de los demás. En ese intercambio silencioso, descubrió que el futuro no se construye con certezas, sino con la obstinación compartida de seguir deseando.
Porque al final, lo que permanece no es la obra ni el artista, sino la incertidumbre que cada imagen deja, y la manera en que el espectador la interpreta en silencio.