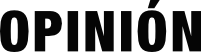on el discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte del día 19 de agosto pasado, se concluyó una etapa histórica del más alto tribunal del país, ella misma lo dijo, pero agrego yo, lo importante es que la reforma judicial constituyó una verdadera revolución, una revolución incruenta que transformó de fondo a uno de los tres poderes de la unión, el único cuyos integrantes no eran electos por el voto popular y directo.
Esta revolución profunda tiene una fecha: el 15 de septiembre de 2024. Pero se inició con el proyecto presentado en febrero de ese mismo año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, un poco antes de que concluyera su mandato. La iniciativa constituyó el banderazo de salida de un proceso que se abrió paso trabajosamente en medio de críticas severas y de una resistencia activa de un amplio sector de servidores públicos, integrantes precisamente de ese poder; participaron magistrados, jueces, secretarios, actuarios, oficiales judiciales y por supuesto también ministros de la Corte. Quizá fue la primera vez que salían a protestar a las calles y a corear consignas, lejos de la comodidad de sus oficinas.
Ese cambio histórico terminó finalmente con la aprobación de la reforma constitucional, quedan pendientes recursos en tribunales internacionales, que no podrán dar marcha atrás a la reforma ni tendrán más valor que una declaración; no pueden oponerse a la decisión soberana que aprobó los cambios con los requisitos exigidos por nuestra Constitución.
Los datos duros son los siguientes: en la Cámara de Diputados la aprobación del dictamen fue de 357 votos a favor, 71 por ciento; en el Senado de la República la votación fue de 86 senadores a favor, 67.1 por ciento y se requería además la aprobación de al menos 17 de las 32 legislaturas estatales, quedó cubierto el requisito cuando se declararon a favor 24 congresos locales, 75 por ciento; dos estados, Querétaro y Jalisco, rechazaron la reforma y en algunos otros se aplazó la discusión.
El Poder Judicial antes de la reforma era el menos conocido de los tres, ni los medios de comunicación ni la opinión pública se ocupaban mucho de él, parecía una especie de aristocracia aislada del pueblo, con ingresos y prestaciones superiores al resto de los servidores públicos. De vez en cuando fue blanco de críticas, recuerdo un caso, cuando aprobaron el anatocismo, que es cobrar intereses sobre intereses, vicio señalado por San Buenaventura en la Edad Media como un robo so pretexto del contrato.
No podemos olvidar que de los tres poderes por medio de los cuales el pueblo mexicano ejerce su soberanía según el artículo 41 de la Constitución, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sólo los dos primeros han sido históricamente electos por el pueblo mediante voto directo, llegan a sus cargos o “encargos” como les ha llamado el fundador de Morena, a través del voto libre y directo. El tercero, el Judicial, en cambio, tradicionalmente era designado mediante procedimientos en que intervenían integrantes de los otros dos poderes.
La inesperada reforma produjo sorpresa y provocó la resistencia de los tradicionales enemigos del cambio ahora con la intervención de muchos servidores públicos, precisamente del Poder Judicial que, como repito, no sólo criticaron la reforma si no que se opusieron abiertamente a ella de diversas maneras; reflexionando bien, un efecto colateral que tuvo la reforma, fue lograr que un sector alejado tradicionalmente de la política se lanzará a la lucha para defender sus intereses.
A pesar de todo, la reforma salió adelante y ahora es ley vigente; por vez primera en México, los juzgadores fueron electos por el voto popular y me parece que debemos celebrarlo; de ahora en adelante el tercer poder, al igual que el Ejecutivo como el Legislativo, deriva su legitimidad de la voluntad directa del pueblo mexicano expresada en las urnas, eso se traduce en mayor legitimación y fortalece la autonomía, y el compromiso con la justicia que no es otra cosa, según reza la definición clásica, que es “dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde”. Ni más ni menos.
Creo que debemos de dar la bienvenida a esta transformación que enfrentó tantos obstáculos, cuidarla y perfeccionarla por que ciertamente la democracia es la forma de gobierno que implica más dificultades y requiere complicados procedimientos, pero también es la única que respeta la soberanía popular en forma indiscutible.
Una de las objeciones más reiteradas fue que la elección popular de los servidores públicos del Poder Judicial, implicaría poner en riesgo su independencia al dictar resoluciones; por supuesto que esto no es así, por el contrario, en mi opinión la libertad de decisión de los juzgadores es más sólida y tiene menos riesgos si son electos que si son designados.
Tenemos que recordar que los jueces resuelven conflictos, esto es tienen que decir cual de los litigantes tiene la razón y cual no; por ello la mitad del mundo, los que ganan los juicios están conformes con las decisiones y la otra mitad, los que los pierden son propensos a criticar el resultado del procedimiento y no pocas veces piensan que “el juez se vendió”.
Ciertamente se han dado en el pasado y quizá se sigan dando casos en los cuales los juzgadores no resuelven conforme a derecho o no toman en cuenta la realidad de los hechos que sustentan sus sentencias, en mi opinión esto no ha sido nunca ni absoluto ni generalizado; como litigante, procurador que fui y ahora integrante del Consejo de la Judicatura he podido apreciar que los casos de corrupción son excepcionales.
Tenemos que cuidar la libertad de los jueces, que puede ser puesta en aprietos por dos causas muy diferentes; el juez puede torcer la justicia por codicia, cuando él mismo decide “vender” su resolución o bien cuando se ve forzado a hacerlo por temor a una amenaza real o imaginaria. Un buen sistema de administración de justicia deberá buscar remedios a estos dos posibles vicios.