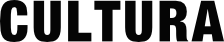Jueves 3 de julio de 2025, p. 4
El libro Tela de sevoya es una biografía muy particular del judeoespañol por el que Myriam Moscona, su autora, siente una doble pasión al ser su herencia familiar y porque es escritora y el lenguaje “es un enigma y un amor a veces correspondido”.
La escritora y poeta contó a La Jornada que el texto, reditado por el sello Tusquets y que se presenta hoy en la Librería Rosario Castellanos, se refiere a algo que “más que la lengua de mi infancia, es la infancia de mi lengua”, donde explora la misteriosa forma en que sobrevivió la separación en el tiempo y la distancia de tantas generaciones.
Moscona (CDMX, 1955) desarrolló así la que fue su primera búsqueda y aterrizaje del idioma también llamado ladino, que le es familiar porque tiene como base el español y es la lengua que hablaban sus abuelas tras su llegada a México como migrantes en los años de la posguerra.
Destacó que la narración “desde el punto de vista creativo fue una puerta de entrada muy interesante a una edad donde ya los escritores no suelen experimentar tanto. Algo que caracteriza mi escritura es el cambio de voces. La crítica literaria privilegia que un escritor tenga una voz reconocible a la primera. Le dejo ese privilegio a mis colegas, yo me aburro de ser siempre la misma”.
En esta narración, Moscona echó mano del poema, del que luego pasaba la nota informativa que detalla el trasiego de judeoespañol y los diálogos teatrales, hasta arribar a entrevistas que clarificaban “ciertas contradicciones también, de este pueblo chico, infierno grande en el que muchas veces nos vemos sumergidas las comunidades pequeñas, las minorías”.
Recordó que luego de la Segunda Guerra Mundial sus padres tuvieron a un bebé que nació en el camino. Algunos años después trajeron a sus padres: dos abuelas y un abuelo que fue el primero en irse. “A su edad ya no pasaron al español contemporáneo, eran hablantes naturales del búlgaro”.
La poeta contó: “sus abuelos hablaban el ladino que habían heredado durante muchas generaciones atrás de esta comunidad que fue expulsada a finales del siglo XV de la península ibérica y que se convirtió en una lengua exilio, sin patria y sin academia”.
El ladino se convirtió en un elemento aglutinante por medio de la diáspora lejana en países del norte de África y de la región eslava, así como Turquía, Grecia, Chipre y otros del Mediterráneo, cada uno con idiomas distintos.
“En el judeoespañol –continuó la también periodista–, con sus diminutivos, los giros que reconoce todavía cualquier lector de Cervantes y de El Quijote, se distingue el uso de varias voces que con el tiempo se han perdido o transformado.”
Moscona, hija de judíos sefardíes nacidos en Bulgaria que emigraron a México en 1951, no se comunicó en su infancia en judeoespañol porque “el español tiene una boca muy grande y come a la lengua más pequeña”.
Recordó que la pensaba como la forma en que hablaban sus abuelos. “Los veo a veces en una fotografía y eran viejos, pero resulta que ahora yo soy más vieja, por ejemplo, que mi abuela paterna. Los tiempos han cambiado no sólo para las lenguas, sino para nosotros mismos”.
Sobre su primera obra narrativa, cuya primera edición fue en 2012, la narradora refirió que tuvo una buena estrella de inmediato porque recibió el Premio Xavier Villaurrutia “para mi absoluta sorpresa, me agarró totalmente descolocada”.
La actual publicación la deja muy contenta, incluso en unos días viajara a Francia, motivada por la versión de Tela de sevoya al francés que se hizo y que tuvo una gran traductora que enfrentó con éxito el reto de la multitud de fragmentos en judeoespañol. También ha sido llevado al italiano e inglés, y existen ediciones en España y Argentina, además de contar con otras ediciones en nuestro país.
“Las lenguas recuerdan lo que la memoria de las personas olvida. Y eso se queda. La biografía de una lengua te dice muchísimo, como en distintas capas de un objeto arqueológico que rescatas y mientras más profunda esté, más información tiene del pasado. En Tela de sevoya existen todas estas capas, como existen en una cebolla”, contó la narradora.
El título se refiere a un refrán de la cultura sefardí, en la que existe una comunicación muy viva a través de estas frases: “El meoyo del ombre es tela de sevoya”, donde el meoyo significa la inteligencia y la esencia y Moscona lo tradujo como “la fragilidad humana es quebradiza como la tela cebolla”.
Aunque su lengua es el español y nació “fuera del tiempo del ladino”, la narradora dijo que juventud en esa lengua es “mensevez” y junto con formas como “nadien”, “ande juites”, “mesmo” siguen usándose en zonas rurales de México, “no porque esos hablantes tengan que ver con el judeoespañol, sino porque es un español que allí se quedó congelado en el que trajeron los primeros pobladores ibéricos a este continente”.
Para Moscona, Tela de sevoya “es una frontera entre la lengua actual y la del siglo XV, entre la vida y la muerte, la vigilia y el sueño, los distintos géneros y geografías, sobre todo de México, Bulgaria, Turquía y España”.
El título será presentado hoy a las 19 horas en la librería Rosario Castellanos (Tamaulipas 202, colonia Hipódromo de la Condesa, Ciudad de México).