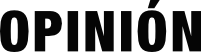l gobierno de Francisco I. Madero, que se inició el 6 de noviembre de 1911, se enfrentó a la disyuntiva que se presenta en todas las revoluciones sociales: ¿hasta dónde debía llegar la revolución? ¿Qué tan profundos debían ser los cambios económicos, políticos, sociales, culturales? ¿Se debía acabar con la propiedad privada, expropiar a los terratenientes, comerciantes, empresarios y financieros y socializar los medios de producción, como proponían los marxistas europeos desde 60 años antes? ¿El Estado debía ser el ejecutor de esa expropiación, repartir la tierra a los campesinos y organizar la producción y distribución de los bienes centralmente? ¿Se debía juzgar y ejecutar a los signos más oprobiosos de la dominación porfirista, a los jefes políticos, capataces de haciendas y de fábricas, a hacendados despóticos y jefes del ejército represor? ¿O, por el contrario, los cambios debían ser más moderados, limando desde el Estado la desigualdad social, elevando los salarios, dotando de tierra a los campesinos sin alterar radicalmente el sistema de propiedad, haciendo respetar el estado de derecho y garantizando las libertades? ¿Se podían hacer cambios en favor de los sectores más desprotegidos mediante leyes justas, buen gobierno, tribunales efectivos y respeto irrestricto al voto? ¿La democracia, traducida en buenos gobiernos y leyes era suficiente para mejorar las condiciones de miseria, marginación, analfabetismo, enfermedades, falta de servicios básicos y explotación en que vivían la mayoría de las familias rurales y urbanas durante el porfiriato? ¿Y esta etapa de una revolución política burguesa, en el lenguaje de esa época, era una etapa necesaria que se debía impulsar para, posteriormente, radicalizarla y empujar hacia una revolución socialista?
Una discusión similar se llevó a cabo en la Revolución Francesa entre jacobinos y girondinos y tendría lugar pocos años más tarde en la Revolución Rusa en la polémica y enfrentamiento entre bolcheviques y mencheviques.
Pero esa discusión, central en esas dos revoluciones europeas y en la Primera Internacional Comunista, en la Segunda Internacional y dentro del movimiento obrero alemán y francés, no podía darse en el México de 1911. Más allá de que el desarrollo de la gran industria nacional era muy incipiente, la mayor diferencia era el nivel de organización y la experiencia del movimiento obrero europeo y de los partidos socialdemócratas. Desde la publicación del Manifiesto del Partido Comunista de Marx y Engels y la organización de la Primera Internacional, la discusión sobre el desarrollo del capitalismo, el papel de la clase obrera y del campesinado, la participación en las elecciones de los partidos socialdemocrátas y el programa revolucionario que debían impulsar, así como sus estrategias y tácticas de alianzas y la posición que debían asumir ante las guerras imperialistas que comenzaban a proliferar, habían producido una amplia discusión en sus organizaciones, en sus diarios y revistas y en muchos libros escritos por los principales exponentes de las distintas doctrinas revolucionarias, desde los fundadores Marx y Engels y su continuadores en la socialdemocracia europea como Kautstky, Liebnecht, Rosa Luxemburgo, así como en los análisis producidos por los anarquistas, socialistas europeos, populistas rusos y por los marxistas rusos como Pléjanov, Lenin y Trotsky.
Esa organización sindical y partidaria no existía en México. El comunismo era prácticamente desconocido y no había permeado en las organizaciones obreras. La dictadura porfirista no había permitido la organización sindical y las huelgas eran un recurso extremo que en muchas ocasiones terminaron con una brutal represión. El pensamiento anarquista había logrado una mayor inserción en pequeños grupos políticos, el más importante de los cuales, el Partido Liberal Mexicano, había tenido que emigrar a Estados Unidos ante la represión porfirista, lo que limitó notablemente su influencia dentro de la clase obrera. Esos liberales radicales fueron la vanguardia mejor organizada y combativa en la primera década del siglo XX, pero hicieron un mal diagnóstico en 1906-1908, cuando organizaron varias rebeliones en puntos fronterizos con Estados Unidos pensando que existían condiciones para que una revuelta desencadenara una rebelión nacional contra la dictadura porfirista.
En el mundo del trabajo, todavía en 1911, la ideología predominante era el mutualismo, con una influencia creciente de la doctrina social de la Iglesia católica en varias de las organizaciones obreras más importantes de la época.
En los hechos, la oposición más efectiva no sólo en denunciar al régimen porfirista como represor y autoritario, sino la injusticia del sistema social, fue la de los editores, periodistas y caricaturistas de diarios liberales radicales como El hijo del Ahuizote, Regeneración y El Colmillo Público.
Madero era un liberal, demócrata convencido y partidario de la libertad, la justicia y la mejora en las condiciones de vida de las clases populares mediante reformas y a través de las instituciones. Además, creía que era posible una conciliación entre las clases. Esa fue la decisión que tomó en los Acuerdos de Ciudad Juárez en mayo de 1911, cuando negoció con el gobierno de Porfirio Díaz un gobierno de transición y aceptó cogobernar con el ejército porfirista, mantener las instituciones y desarmar al ejército revolucionario. Creía que, una vez en el gobierno, podría impulsar reformas sociales en favor de campesinos, obreros y sectores populares, respetando la propiedad privada y las ganancias legítimas de la clase empresarial, moderando los excesos y convenciendo a las clases dominantes de que podían satisfacer las demandas salariales y laborales de los trabajadores, crear la pequeña propiedad en el campo y consolidar la democracia en el país. Su gobierno estuvo empeñado en lograrlo.
* Director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México