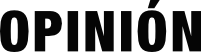as generaciones son más que simples cohortes demográficas; son construcciones sociales que emergen de experiencias históricas compartidas y que configuran modos de ver el mundo. Karl Mannheim planteó que la posición generacional no basta para definir una identidad; se requiere una conciencia colectiva que se articule en torno a acontecimientos críticos. Así, los baby boomers, la generación X, los millennials y la generación Z no sólo se diferencian por edad, sino por los relatos que construyen sobre sí mismos y por las luchas simbólicas que libran actores políticos y sociales de cada generación para imponer sus valores en el espacio público.
Sus identidades son heterogéneas, contradictorias y objeto de disputa. Por eso las generaciones son categorías sumamente endebles para los análisis de las ciencias sociales y del debate político. Es necesario reconocer las dificultades para generalizar identidades específicas e identificar tensiones internas que las generaciones enfrentan entre ideales enunciados y condiciones materiales que les toca vivir. La política contemporánea se juega en estas contradicciones, donde actores sociales en cada generación no sólo heredan el mundo, sino que lo reinventan en medio de conflictos por el sentido y el poder.
La generación Z es la más conectada y vocal en la historia, pero carece de organizaciones, movimientos y canales institucionales para traducir su activismo en acción política real. La fragmentación que imponen las redes sociales facilita la impostura: la asignación superficial de una identidad homogénea a un grupo que se expresa de manera diversa y contradictoria. Esta condición convierte a la Z en un terreno fértil para etiquetas simplistas –“la generación woke”, “la generación climática”, “la oposición a Sheinbaum”– que invisibilizan sus diferencias internas y reducen su complejidad a eslóganes, mientras la energía de sus causas se diluye en campañas efímeras y tendencias virales.
En este contexto operan ahora los bloques negros, táctica de protesta que nació en Europa en los años ochenta y se popularizó en las movilizaciones anticapitalistas y antiglobalización. En México, han aparecido en marchas feministas, conmemoraciones del 2 de octubre y otras protestas sociales. Sus acciones incluyen pintas, destrucción de mobiliario urbano y enfrentamientos con la policía, lo que genera una fuerte polémica: para algunos, son una expresión legítima de resistencia frente a la violencia estructural del Estado; para otros, grupos de choque que desvirtúan las demandas sociales y facilitan la criminalización de la protesta.
En un contexto donde las redes sociales amplifican imágenes de confrontación, la táctica visibiliza el hartazgo, pero también alimenta narrativas que justifican la represión y deslegitiman movimientos más amplios. Estas características facilitan la infiltración e incluso la impostura de provocadores de diversos orígenes –que se disfrazan con esta simbología y métodos–, generan confusión y dan paso a situaciones de mayor violencia y represión.
La marcha del 15 de noviembre se presentó como una movilización juvenil apartidista bajo el nombre de “generación Z”. Desde su origen la convocatoria fue ambigua y fragmentada. Surgió en redes sociales con mensajes que mezclaban indignación legítima por la violencia y la corrupción con imágenes generadas por inteligencia artificial y símbolos culturales como la bandera de One Piece. La ausencia de portavoces identificables y la proliferación de cuentas recién creadas alimentaron sospechas sobre su autenticidad.
La participación en la manifestación fue considerable. Sin embargo, la baja participación de jóvenes –a quienes se atribuía la convocatoria original– ha abierto un conjunto de interpretaciones polarizadas. Aun así, no deja de ser relevante que un sector importante de la ciudadanía decidiera participar a pesar de la confusión de contenidos y grupos convocantes.
El contenido de la marcha reflejó esa falta de claridad: demandas legítimas –mayor seguridad, transparencia y desmilitarización–, junto a agresiones personales –xenófobas, sexistas y racistas– y acusaciones insostenibles contra la presidenta Sheinbaum. Esta mezcla de reclamos concretos con insultos, peticiones de intervención a Trump y expresiones de grupos religiosos conservadores evidenció la falta de cohesión política. La confusión se agravó con los hechos violentos en el Zócalo. Lo que comenzó como una marcha pacífica terminó eclipsado por la irrupción de un supuesto bloque negro, y una respuesta desmedida de los cuerpos policiacos.
Todo esto ha dado pie a una confrontación de interpretaciones sesgadas y descalificaciones sin salida, a un debate polarizado y estéril que engrandece o disminuye la importancia de la marcha. En medio de la exaltación y la histeria informativa se ocultan en esta discusión los argumentos y planteamientos políticos de diferentes actores y fuerzas políticas. Al final de cuentas ganan quienes apuestan a la confusión y la descomposición. El resto perdemos.
* Especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales