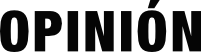l término de fetichismo es ambiguo. La versión moderna más remota se suele atribuir a Charles de Brosses, quien la formuló en 1760 en El culto de los dioses fetiches, un texto ostensiblemente gótico. Brosses especula sobre un posible vínculo entre las antiguas religiones egipcias y los cultos de los pueblos de Namibia descritos en las crónicas de los primeros navegantes portugueses a lo largo de la costa de África occidental y fincados en la adoración de ciertos objetos cuasimágicos (estatuillas, máscaras, diademas, pañuelos bordados en oro bañados de sangre animal). “Objetos vivientes” –fetiches– que, en ese mundo, encierran en su seno “la potencia de espíritus sobrenaturales”. (Por cierto, al parecer algunos de esos cultos, ya trasladados al Caribe a través de las redes de la esclavitud, dieron pie al vudú). En cierta manera, su definición del fetichismo se preservó hasta la fecha: la creencia de que ciertos objetos de factura humana irradian poderes divinos, mágicos o eróticos, y son capaces de alterar o excitar nuestros estados de ánimo. Anclado en el etnocentrismo del siglo XVIII, el ilustrado francés dató a esas religiones africanas como “primitivas”, mientras las occidentales serían “superiores” por estar sujetas a “abstracciones” racionales.
En 1861, el antropólogo inglés Edward Burnett Tylor refutó la teoría de Brosses sobre la existencia de culturas “inferiores” y “superiores” (“Sólo hay culturas diferentes”) y definió el culto a los dioses fetiches como un “animismo”. El “alma” entendida como el sintagma del deseo y la expectativa. Posiblemente, Marx adoptó esta versión del fetichismo para significar las formas de subjetividad que sostienen al mundo de las mercancías. (La manera en la que Freud la aplicó más tarde al terreno de la sexualidad se mantiene como enigmática.)
En el mercado, las mercancías se intercambian con base en sus precios, ocultando el origen de su valor. Este origen se deriva del intercambio de porciones precisas de trabajo. El efecto es el de un Fata Morgana. Hace que la mercancía en sí aparezca como la medida de la riqueza y el deseo, de la inmanencia y la expectativa, invisibilizando al trabajo (y a las relaciones sociales) que se extenúan en el proceso de su producción. En suma, hace que aparezcan como objetos no sólo “vivientes”, sino trascendentales.
Desde su aprobación en 1994, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá nació –en el imaginario mexicano– bajo esta fascinación (un nuevo orden que, por su sola existencia, irradiaba las condiciones y las potencias que permitirían finalmente sacar al país del mundo periférico). Asombrosamente, la dramática devaluación del peso de diciembre de 1995 (acaso el primer aviso de los dilemas que acarreaba el TLC) no sólo no melló esta fantasmagoría, sino que la multiplicó. Tampoco la difusión del crimen organizado, ni la migración masiva, ni el remate de más de mil empresas públicas, ni la devastación humana y ecológica producidas por las mineras canadienses, ni la venta de los acervos petroleros del Golfo de México lograron ponerla en entredicho.
En 2016, el fervor fetichista por el T-MEC cobró nuevos bríos, a pesar de la imposición de condiciones restrictivas equivalentes a las de un protectorado (prohíbe establecer acuerdos comerciales con otros países que no pertenezcan al tratado). Así llegamos a la próxima negociación de 2026. El colmo es que ahora, en plena fiebre arancelaria, la postura oficial presenta como un “logro” el “ser el segundo país con menos aranceles en el mercado de Estados Unidos”. El síndrome del mal menor vuelve otra vez como tablita de la esperanza.
En rigor, la historia del TLC, y después del T-MEC, nunca aparece invisibilizando lo que toda esfera del intercambio oscurece: el extenuante precio que se paga en el mundo del trabajo. En principio, se trata de la mayor transferencia de riqueza de México a Estados Unidos en lo que va de su historia compartida desde el siglo XIX (acaso mayor, en términos proporcionales, que la que aconteció en el siglo XVIII de Nueva España a España).
Los mecanismos que han hecho posible esta transferencia son numerables. Las escandalosas diferencias salariales (un obrero automotriz percibe en México entre 20 y 30 dólares al día; su equivalente en Estados Unidos obtiene esa suma en una hora de trabajo). La repatriación de utilidades de las corporaciones globales, que desde hace dos décadas no invierten un ápice para domiciliar en el país a las cadenas de suministros. Los gigantes que dominan al sector de servicios y bienes de consumo (Walmart, Home Depot, Office Depot, Starbucks, etcétera). Ni hablar de los monopolios del Big Data. O la banca, que presume de obtener en sus filiales mexicanas las mayores ganancias. Y eso gracias a las comisiones, porque en el crédito productivo brillan por su ausencia.
Como un posible Mexit está fuera de todo cálculo, no queda más que pensar en cómo reducir el monto de la transferencia de riqueza. Y sólo existe una solución: lograr que una mayor parte del “valor agregado” se quede en México. Para ello, la mano de obra existe y es de las mejores en el mundo. Lo que falta es la parte del capital. No provendrá de la banca ni de las corporaciones, menos aún motu proprio del empresariado mexicano. Tampoco del nearshoring. Sólo existen al respecto dos salidas: una reforma fiscal y transformar a Nafinsa en una auténtica banca dedicada al crédito productivo. ¿Se arriesgará la administración de Morena?