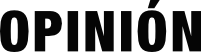n 1996, en los Altos de Chiapas, en uno de los más delicados momentos del Diálogo de San Andrés entre zapatistas y el gobierno federal, una banda de niños y jóvenes mixes de Tlahuitoltepec comenzó a tocar la obertura de 1812 de Piotr Ilich Chaikovsky. Estaba separada de las aulas donde las partes sesionaban por el cinturón de paz con el que la sociedad civil resguardaba las conversaciones. Pero, a pesar de la distancia, cañonazos, campanas y fanfarria de metales ocuparon momentáneamente el lugar de las palabras.
Era otra forma de deletrear lo inadmisible. Era su forma de decir, sutil pero enérgicamente: “Aquí estamos. No nos han desaparecido”. Y advertir: “si los rusos resistieron a la invasión del supuestamente invencible ejército napoleónico, los pueblos originarios, presentes en esa mesa, lograremos refundar México como Estado plurinacional”.
Los músicos no estaban solos. En cada uno de los compases interpretados esa tarde en San Andrés Sacam Ch’en de los Pobres, los acompañó el espíritu de su maestro, Floriberto Díaz, fallecido apenas el 15 de septiembre de 1995 de una afección cardiaca, con casi 44 años de edad.
Poco antes, Coy había sido invitado a la Mesa sobre Derechos y Cultura Indígena como asesor por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Pero como la salud no le permitió ir, su remplazo portó su sombrero. También estuvo presente en la reunión por medio de los conceptos sobre libre determinación y autonomía, tierra y territorio, comunidad, lengua y educación, que elaboró a lo largo de los años, expresadas en voz de otros invitados.
Floriberto Díaz nació en Santa María Tlahuitoltepec, a las faldas del imponente cerro Cempoaltépetl, el 1º de noviembre de 1951. Cursó hasta cuarto de primaria en su comunidad. Estudió los grados restantes y la secundaria en un seminario salesiano en Puebla, y obtuvo el grado de maestro. No se ordenó de sacerdote. En el seminario –recuerdan sus amigos– “¡Floriberto leía el librito rojo de Mao disfrazado de Biblia!” (https://shorturl.at/x8Ce5). Entró a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y regresó a Tlahui.
Siempre ligado a la práctica, nunca dejó de estudiar. Su archivo de documentos y rudimentarios periódicos mimeografiados, todos leídos, sobre la lucha indígena en América Latina (miskitos incluidos), Canadá y Estados Unidos, al que tuve posibilidad de asomarme en mi primera visita a Tlahuitoltepec en 1983, era una verdadera joya hemerográfica.
Más allá de su comunidad, Coy participó activamente en tres organizaciones etnopolíticas regionales que él impulsó: el Comité para la Defensa de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de la Región Mixe (Codremi), que actuó entre 1979 y 1984. La Asamblea de Autoridades Mixes, fundada en 1984 como espacio de encuentro para autoridades municipales y agrarias de las tres zonas de la región mixe. Y, en 1988, Servicios del Pueblo Mixe, integrado por acompañantes del proceso de reconstitución del pueblo ayuuk. La riqueza de la reflexión de Floriberto es impensable sin su participación en ellas.
En mayo y junio de 1980, Codremi y la delegación sindical democrática de los trabajadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia echaron a caminar un programa de comercialización directa de frutas de la región mixe. Mameyes del tamaño (no es exageración) de un balón de futbol americano y duraznos fueron vendidos sin intermediarios. De esta manera –explicaba Floriberto– los productores podían escapar de los coyotes, y los chambeadores adquirir productos de calidad a precios accesibles. Se procuraba, además, conocerse mutuamente para establecer relaciones de lucha por una vida mejor. El proyecto no pudo continuar porque se averió la camioneta de Codremi.
Profundizando este lineamiento, tiempo después explicó: “el movimiento autóctono está demostrando que los diversos grupos étnicos tienen posibilidades históricas de lucha, no en la misma forma que los obreros y campesinos, pero sí contra los mismos enemigos: los explotadores”.
De la lucha por la defensa de los recursos naturales y las primeras incursiones pedagógicas, Coy pasó a promover la organización comunitaria para atender la precariedad ancestral de los municipios, y de allí, según Jaime Martínez Luna, su compañero en la reflexión sobre la comunalidad, “a la lectoescritura del mixe y la intervención de contenidos escolarizados”. Más allá de considerar la educación institucional como “el opio de los autóctonos”, Díaz trabajó por “convertir sus aulas en espacios donde se discutan nuestros problemas y necesidades cotidianas”.
Esta labor para impulsar una educación propia que recoja los valores comunitarios a partir del estudio y la recuperación de la lengua, floreció con gran vitalidad. Entre sus logros directos e indirectos pueden enumerarse el alfabeto mixe, secundarias comunitarias, bachilleratos integrales comunitarios, el Centro de Capacitación y Desarrollo de la cultura Mixe (desde 1979), la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y la Universidad Comunal del Cempoaltépetl.
Floriberto fue crítico implacable del indigenismo. Esa política, según él, “no es la que elabora el ‘indio’ para solucionar sus problemas, sino aquella que crea el Estado de acuerdo con los intereses de la nación. Así es, aunque los neoindigenistas se resisten de repente a aceptar esa realidad”.
Entre otras, una aproximación a las raíces de su pensamiento fue publicada en este diario en 2005 (https://shorturl.at/q4im8). Crítico radical de la reforma salinista al artículo 27 constitucional, que metió a la propiedad social al mercado de tierras, Coy sostuvo que, para los autóctonos, “la matriz de todos los demás derechos es la tierra, en el sentido del territorio”. Reivindicó, además, la necesidad de reconocer la comunidad como sujeto de derecho público, pero como un paso a la constitucionalización de la autonomía indígena, “sin encasillarla con algún adjetivo”.
A tres décadas de su partida, pensamiento y congruencia de Floriberto Díaz están más vivos que nunca.
X: @lhan55