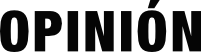urante buena parte del siglo XX el marxismo desarrollado en el mundo académico enfrentó críticamente la obra de Max Weber. La razón del desencuentro se forjó en la apropiación que hizo la escuela norteamericana que sistemáticamente lo opuso a Marx. Sin embargo, esta situación fue más cara para el marxismo que para la sociología académica y sólo comenzó a romperse hacia finales de la década de 1970, ensayándose veredas sugerentes tanto en el mundo europeo (el eurocomunismo italiano), como en las matrices nacional-populares que dialogaban con el marxismo latinoamericano.
En aquella década Michael Löwy alertó de las “afinidades electivas” entre ambas corrientes, llegando en tiempos recientes a sugerir la necesidad de un marxismo weberiano. Paralelamente, Bolívar Echeverría incorporó la idea de la “empresa estatal” como un recurso explicativo de su crítica a la nación moderna; además la tesis de la ética protestante y el espíritu capitalista es parte medular de su aproximación a la modernidad. Por otro lado, René Zavaleta escribió que estudiar a Gramsci eludiendo a Weber, era como rehabilitar el Proletkult en el estudio de la sociedad.
Estas y otras aproximaciones colocaron al alemán más allá de la cárcel de la sociología norteamericana, gesto rematado con la intervención de José Aricó en 1982 cuando tradujo los Escritos políticos. El Weber que se presentaba ahí nada tenía que ver con la versión despolitizada, difundida académicamente. Antes bien, mostraba a un intelectual que participaba de la discusión política, no sin múltiples ambigüedades.
En ese orden de ideas, la relectura gramsciana o nacional-popular, habilitada por la crisis del marxismo e identificada con Juan Carlos Portantiero lanzó esta hipótesis de la centralidad de Weber para explicar el proceso de forjamiento de una concepción posliberal, dada la crisis del predominio del mercado y la urgente necesidad de integrar a las masas al concurso de la forma estatal. No es casual que Portantiero acuñara la frase de que Gramsci era el Weber de los subalternos.
Sin embargo, fue el volumen colectivo Política y desilusión el que entregó las pistas más sugerentes para pensar el triángulo entre Weber, la versión latinoamericana de la crisis del marxismo y lo nacional-popular. Sorprendentemente ausente en el recuento realizado en Max Weber en Iberoamérica se devela la posibilidad de una lectura distinta y productiva. Y es que, más allá de lo prístino de las interpretaciones eruditas, las consecuencias teóricas se encontraban en sintonía con la búsqueda de construir alternativas a la crisis del marxismo desde lo nacional-popular.
Un tema clave era la relectura de Weber y su escisión entre “el político” y el “científico”, donde no se reiteraba una supuesta neutralidad, ingenua. Al contrario, Luis F. Aguilar demarcaba la posición realista de que la política no podía hacerse sobre la base de hipótesis científicas de ningún tipo. La política era la “pasión de la voluntad” y no el resultado de un dictado externo de un conocimiento científico. Ahí Weber servía ante la crisis del marxismo, porque recordaba que tener razón científica no modificaba la correlación de fuerza. Esencialmente lo que se señalaba era la renuncia a cualquier garantía: el conocimiento o verdad no construían fuerza política. Los procesos nacional-populares eran creación política, su orden era el de los valores, los fines, los intereses y las voluntades y esto los liberaba de ajustarse a “necesidades de la historia” o de “misiones históricas”.
Un segundo tema, anunciado por Nora Rabotnikov, fue la puesta en escena de un núcleo de la contradicción de lo nacional-popular realmente existente. Esta es que las grandes intervenciones democratizadoras de las masas solían ser articuladas por la autoridad carismática del líder, mismo que unificaba las múltiples voluntades de la sociedad; pero que, en el esfuerzo igualador, no podían sino contribuir a un orden racional, es decir, a nuevas mediaciones y formas burocráticas que mantuvieran las condiciones de simetría social. Desplazar el privilegio oligárquico por una forma democrática supone establecer un orden subordinado a normas y reglas abstractas. Así, lo nacional-popular se enfrenta a la contradicción de que fortalecer la burocracia para garantizar lo conquistado en términos de igualdad, se opone a la autoridad del carisma. Con esta autora entendemos que burocracia y burocratización no son desviaciones de un supuesto camino incontaminado, sino momentos que alternan con los de la disrupción carismática de los liderazgos, que devuelve politicidad a la rutina de la administración.
Weber se interesó por el anarquismo y alabó la calidad argumental del Manifiesto Comunista, aunque su realismo distaba de aspiraciones de redención política. Si se supera la tendencia de enjuiciar ahí donde es preciso explicar, es posible recurrir a las “afinidades electivas”, entre la aspiración de una sociedad posliberal y el núcleo duro de lo nacional-popular, es decir, la conjugación de la democracia de mayorías y el ejercicio de lo que él llamó la “poderosa pasión nacional”, es decir, la soberanía.
*Investigador de la UAM, autor de En el medio día de la revolución