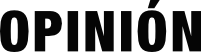uando Claude Bataillon revisaba mi tesis de doctorado, me recomendó poner algunos mapas, porque a fin de cuentas mi título sería de geografía y era mejor prevenir los comentarios de algunos de los sinodales.
Efectivamente, mi tesis tenía demasiados números y pocos mapas. Años después pagaría mi deuda de geógrafo con Claude y propondría una regionalización de la migración mexicana, que ha sobrevivido bien al paso del tiempo e incluso a ciertos análisis estadísticos y críticos. En realidad, seguía sus pasos, porque él había propuesto, en 1988, una regionalización del país, en su libro Las regiones geográficas de México.
Mi regionalización seguía dos criterios básicos: uno geográfico, que diera cuenta de un espacio contenido e identificable, como por ejemplo la región fronteriza, que incluía a todos los estados del norte y se le añadía Sinaloa, por su vieja vinculación con la frontera.
El otro era la participación de cada entidad en las estadísticas históricas sobre migración. Además, se tomaban en cuenta varios indicadores como los datos del censo, la legalización de 1986 (IRCA), los ingresos por remesas, la encuesta Emif y otras fuentes. Actualmente contamos con el índice de intensidad migratorio del Consejo Nacional de Población, que desagrega a escala municipal y puede trabajarse de otra manera.
No obstante, el punto de partida fue definir la región histórica de la migración, que en parte coincidía con lo que se llamaba el occidente de México. El eje central de esta región son los estados de Jalisco, Michoacán y Guanajuato; se le añaden por razones geográficas de vecindad Colima, Tepic y Aguascalientes, y por razones históricas y migratorias Zacatecas y San Luis Potosí. Esta región enviaba migrantes desde fines del siglo XIX y contribuyó con buena parte del flujo migratorio.
La tercera región es la central, que gira en torno a la Ciudad de México, el gran receptor de migrantes internos, que por eso mismo empieza tarde a canalizar sus flujos hacia el norte. La componen la capital, el estado de México, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Oaxaca.
La última región, que nombramos sureste, incluye Veracruz, Yucatán, Tabasco, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Hace 20 años, estos estados empezaban recientemente a tener presencia en las estadísticas migratorias y en la recepción de remesas. Por ejemplo, en 1986, con la regularización de IRCA, la región sureste apenas representó 1.4 por ciento de los migrantes legalizados por la amnistía, lo que la caracteriza, en la actualidad, como región con altísimo grado de irregularidad.
Mientras, la región histórica acaparó 63 por ciento de las legalizaciones y la convirtió en la zona con mayor índice de legalidad en Estados Unidos.
Para 2024, el dato más reciente que tenemos es el de remesas, aunque muestra algunas distorsiones. Por ejemplo, la región sureste creció de 6 a 12.6 por ciento, es decir, duplicó los ingresos que reciben las familias de los migrantes de la región. No obstante, para 2024 el criterio de remesas no se puede aplicar exclusivamente a los mexicanos, porque el flujo ha cambiado sustancialmente y tenemos a cientos de miles de migrantes en tránsito que reciben envíos para seguir su camino. Por eso Chiapas recibe 6.4 por ciento de las remesas que llegan a la región, lo que no corresponde con la realidad, dado que miles de extranjeros tienen que hacer sus trámites en Tapachula y reciben dinero para poder subsistir.
Hace varios lustros se señaló que todos los municipios del país registraban uno o más migrantes. Es decir, es un fenómeno de dimensión nacional, pero hay lógicas estatales y regionales que pueden ser muy diversas. Incluso en el caso de la ausencia de migración internacional, las razones o explicaciones podrían ser diferentes para alguien de Tijuana, Toluca o Mérida. Las razones para migrar o no migrar se dan en contextos geográficos y económicos diferentes.
Si analizamos las regiones de manera comparada, entre 2000 –año en que propongo la regionalización en el libro Clandestinos– y el momento actual, 25 años después, vemos cambios profundos y continuidades. La zona histórica sigue encabezando la lista en cuanto a la proporción de remesas que recibe, con 37.7 por ciento, aunque en 2000 ostentaba 44.69, que obviamente con los años se fue a otras regiones. Pero el segundo lugar es del centro, con 37.1 por ciento, una fracción menos que la región histórica, lo que da cuenta de un cambio muy profundo en el poder de atracción que tenía la Ciudad de México para su entorno.
Algo semejante se percibe al comparar las regiones fronteriza y sureste, que de manera similar a la central e histórica, tienen participaciones semejantes de 12.6 por ciento cada una, aunque la fronteriza pierde varios puntos y la sureste gane, al pasar de 6 por ciento al doble.
En los pasados 20 años, los flujos de remesas y de migrantes se han desplazado hacia lo que podríamos considerar como el gran sur, que comprendería las regiones central y sureste, un mapa y un proceso totalmente diferentes al de 2020, lo que da mucho que pensar y quiero compartir ahora con ustedes y mi querido maestro Bataillon.