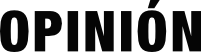el 6 al 8 de agosto pasados, se realizó la edición 18 del Congreso de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social (Alames) en Río de Janeiro, Brasil. En este evento se celebraron los 40 años de la asociación. Aunque la salud colectiva no aparece en su nombre, se subraya que éste es el más utilizado en muchos de los países del subcontinente, particularmente en Brasil y otras naciones donde administraciones progresistas están o han gobernado.
La medicina social surgió en Europa en el siglo XVIII, cuando era muy visible la relación entre las condiciones de vida y la manera de enfermar y morir. Virchow, el destacado patólogo, decía: “La medicina es una ciencia social y la política, medicina a gran escala”. La medicina social contemporánea surgió como una alternativa a la salud pública, numérica y positivista, a fin de explicar la relación entre la vida en sociedad y los malestares y bienestares físicos y mentales. Esta relación fue más notable en los países llamados subdesarrollados, lo que explica que la medicina social se topó con dificultades para explicar y, por lo tanto, tratar las enfermedades con una tecnología dominante cada vez más sofisticada y costosa. Es decir que no sólo se desdeñan las condiciones de vida como el tejido sobre el cual se constituyen distintos modos de vivir, enfermar y morir, sino también las distintas maneras de intervenir para mejorar las condiciones de salud de la población.
La medicina social tiene varios campos de estudio e investigación originales, esencialmente el saber médico, la epidemiología crítica y la práctica médica. Con el tiempo se han añadido un interés especial por la salud de las mujeres y el cambio climático. El saber médico se ocupa de estudiar cómo surgen diferentes pensamientos en salud en función de los valores dominantes o de distintas culturas. Se ocupa así tanto de la medicina dominante contemporánea como de las medicinas tradicionales presentes en los países de la subregión latinoamericana.
La epidemiología crítica está trabajando sobre un nuevo paradigma para explicar cómo se conforman los perfiles epidemiológicos de las clases y grupos sociales o entre países de distintas formas de desarrollo. Es decir, está haciendo una crítica al modelo de causalidad dominante para sustituirlo con otro, que dé cuenta de los distintos “modos de andar en vida” y su traducción en formas específicas de vivir, enfermar y morir. Aunque la epidemiología tradicional ya había introducido la noción de multicausalidad, ésta es la yuxtaposición de causas específicas que no rompe con el modelo cuantitativo y estadístico de la causalidad.
La práctica médica estudia las maneras de actuar frente a la enfermedad y sus premisas en la sociedad. Ha desarrollado una teoría sobre los elementos que han estimulado lo que se llama el modelo médico dominante; o sea, la medicina clínica cada vez más especializada y tecnológicamente sofisticada. Detrás de esta práctica se encuentra el “complejo médico industrial” compuesto por la industria farmacéutica, de equipamiento, los hospitales y los seguros privados, que a nivel mundial tiene la misma importancia que la industria de la guerra. Este vínculo puede haber cambiado con el actual armamentismo. En este contexto se ha desarrollado un interés por las prácticas de curar y cuidar el medio ambiente de los pueblos indígenas del subcontinente. El vivir bien ( Sumak Kaway) de los pueblos andinos y amazónicos ha surgido como una concepción a explorar para seguir protegiendo la naturaleza y combatir el consumo excesivo y dañino para la salud humana.
El apelativo de salud colectiva surgió en Brasil con la nueva constitución tras la vuelta de la democracia electoral. Hubo un movimiento muy importante entre los trabajadores de la salud (médicos, enfermeras, sanitaristas, etcétera), quienes asumieron el compromiso constitucional de establecer el Sistema Único de Salud (SUS). Ha tenido un gran éxito, pero con grandes problemas, al comprometerse a universalizar el acceso a los servicios en un país que tenía muy poca infraestructura pública. Cuando asumió el poder, Jair Bolsonaro congeló el presupuesto, de por sí bajo, por una década, a pesar de una ley que mandataba un incremento anual de uno por ciento real. Con el regreso de Lula da Silva a la presidencia se ha retomado el proyecto anterior.