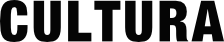Áurea Maya Alcántara halló en el Archivo General papeles que revelan su subvención gubernamental
Lunes 4 de agosto de 2025, p. 5
En su libro Ópera y gastos secretos: Su producción en México en la primera mitad del siglo XIX, la musicóloga Áurea Maya Alcántara devela una faceta oculta de la historia nacional: el importante papel político y social que desempeñó esa expresión artística tras la Independencia y a lo largo de ese turbulento siglo. “No fue sólo una diversión –sostiene–, sino un instrumento del gobierno mexicano para demostrar que éramos una nación civilizada”.
La historiadora asegura que desde Anastasio Bustamante, en 1830, hasta la Guerra de Reforma (1858-1861) los diferentes regímenes, sin importar su corriente ideológica y política, subvencionaron ese género musical con gastos secretos del presupuesto, aquellos fondos manejados con discreción por el gobierno para cubrir erogaciones confidenciales o delicadas.
Tal afirmación está basada en una serie de oficios gubernamentales que halló en el Archivo General de la Nación (AGN) en los que se solicita se entreguen al teatro 2 mil o 3 mil pesos de las partidas públicas.
“En el México del siglo XIX, la ópera se constituyó en uno de los vehículos para medir el grado de civilización alcanzado como país independiente. Los distintos grupos políticos la usaron para mostrarse como una nación con valores e identidad a la manera de los países europeos”, apunta.
“Qué mejor forma de manifestar el afán ‘civilizatorio’ que asistir a una función con las mejores galas, caminar por los pasillos del recinto con la distinción propia de alguien que apreciaba el arte musical y, sobre todo, no importando los disturbios en las calles, conservar uno de los espectáculos más suntuosos de la sociedad occidental”.
En entrevista, la investigadora del Centro Nacional de Información, Documentación e Información Musical resalta que este género prosperó durante esa época en la medida en que el país intentaba exhibir su condición de “avanzado”, si bien enfrentaba las dificultades de un Estado en formación.
“La presencia de una compañía de ópera se convirtió en un símbolo de cultura y civilización, incluso a costa de las pérdidas económicas que acarreó sostenerla durante toda la primera mitad del siglo XIX.”
Quebrados, pero “civilizados”
Áurea Maya explica que, junto con el ferrocarril, la expresión artística fue considerada un instrumento civilizatorio y, por tal razón, pocos años después de que México se independizó, durante la vicepresidencia de Anastasio Bustamante, un personaje tan fundamental como Lucas Alamán, la incorporó en el proyecto de nación.
Lo que hacía falta eran cantantes, porque en el país había orquestas y coros, pero de las catedrales. Alamán solicitó dinero de la partida presupuestal asignada al teatro –está documentada que existía–, pero al ser muy poco, se tuvo que recurrir a los gastos secretos, señala.
“Hay ocho temporadas en las que vienen cantantes italianos en la década de 1830, con un éxito impresionante, y se va a forjar el gusto del público. El país se caía a pedazos, pero éramos ‘civilizados’”.
Cuando se habla de que las compañías europeas de ópera venían a México en el siglo XIX –provenientes sobre todo de Italia–, eran en realidad grupos de cantantes que se insertaban en los teatros donde había coro y orquesta, integrados por artistas mexicanos. “Un poco como sigue sucediendo”, dice la especialista y agrega que las subvenciones a esas compañías se mantuvieron inamovibles sin importar los cambios de gobierno y qué tipo de ideología se mantuviera en el país.
“La ópera, inscrita como un proyecto cultural de nación, implicó no sólo una demostración de lo ‘culto’ de los distintos grupos gobernantes, sino también abarcó valores culturales y sociales de los que el melodrama musical fue el conducto ideal. Las funciones se sostuvieron ‘para bien del país’, a pesar de las elevadas sumas que el gobierno debió erogar para sostenerla.”
Refiere que fueron incontables los políticos y gestores con un papel destacado en la política y la economía nacionales que participaron en la gestión de recursos y el consiguiente fomento a la ópera.
“Los presupuestos derivados de esos apoyos que, por lo general, significaron quebrantos para el erario, implicaron la erogación de fuertes cantidades para subsanar las pérdidas que representaba tener funciones de alguna compañía en la capital.
“Como se ha podido comprobar, tales compensaciones salieron de la partida de gastos extraordinarios y, cuando esos fondos se agotaron, de los gastos secretos de los distintos ministerios que siempre estuvieron involucrados: Relaciones, Gobernación y Hacienda, sin importar el periodo presidencial en curso.”
De acuerdo con la historiadora, sin excepción, todos los gobernantes apoyaron a la empresa operística, desde Anastasio Bustamante, Melchor Múzquiz, Manuel Gómez Pedraza, Valentín Gómez Farías hasta Antonio López de Santa Anna.
“Otro gran tema es ¿quiénes la consumían? Sí, la élite, pero en las plazas públicas de varios lugares las bandas tocaban arias de ópera, incluidas las de compositores mexicano”, que comenzaron a aparecer en la segunda mitad de esa centuria.
En algunos archivos, describe, hay arreglos para banda de Catalina de Guisa, el primer título operístico mexicano con texto en español, escrito por Cenobio Paniagua en 1859. “Quiere decir que también se escuchaba ópera de forma pública. Entonces, era una política de Estado”.
Aunque el libro Ópera y gastos secretos (publicado por Ediciones EyC) abarca hasta el periodo de la Reforma, Áurea Maya resalta que durante la segunda mitad del siglo XIX los compositores mexicanos fueron parte del instrumento civilizatorio.
“Se volvieron casi héroes, como sucedió en la Revolución con el muralismo, aunque en aquel momento era con la música. Es algo que no sabemos bien porque fue desdibujado por la historiografía del siglo XX. Con el influjo del nacionalismo, los investigadores de la música mexicana descalificaron todo lo hecho en la anterior centuria. Además, varias de las partituras no estaban disponibles”, concluyó.