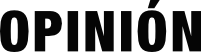ndrés Molina Enríquez, nuestro primer sociólogo, vio publicada su obra Los grandes problemas nacionales en 1909. A dos de ellos, el agua y la tierra, los analizó en relación con la alimentación y a ésta con la agricultura. Su lealtad a Díaz y los afanes casuísticos y especiosos de su obra no le restaban lógica ni honestidad intelectual.
En sus páginas se percibe claramente lo que fue el liberalismo en México y, por tanto, la comprensión del neoliberalismo de hoy. La injusticia en la tenencia de la tierra y en la distribución del agua en el campo y en las ciudades las explica por un fenómeno que bien conocemos: la concentración de la riqueza y el poder en una élite. Con toda propiedad la llama: monopolización.
La Ley Lerdo de 1856 fracturó el régimen comunal de la organización social y económica de los campesinos mediante el despojo a que dio lugar la liberalización de la tenencia de la tierra y la conversión de los agricultores comunales en jornaleros sujetos a los hacendados –la mayoría extranjeros– posesionados de superficies sin confín a la vista. El uso y abuso de la tierra actualizó la época de la colonia donde, según Wistano Luis Orozco ( Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos), a quien cita Molina Enríquez, “propietario fue sinónimo de vencedor y propiedad sinónimo de violencia”. A la agricultura se la orientó hacia la exportación, minando así la producción de granos y, como consecuencia, la suficiencia alimentaria, la soberanía y la estabilidad social.
El sociólogo explica que “la expropiación y el ultraje son el barómetro que aumenta y jamás disminuye la insaciable codicia de algunos hacendados: […] se posesionan, ya de los terrenos de particulares, ya de los ejidos o de los de comunidades, y luego con el descaro más inaudito alegan propiedad, sin presentar un título legal de adquisición, motivo bastante para que los pueblos en general clamen justicia, protección, amparo; pero sordos los tribunales a sus clamores y a sus pedidos, el desprecio, la persecución y el encarcelamiento, es lo que se da en premio a los que reclaman lo suyo”.
La agricultura no podía comprenderse sin el agua. El acaparamiento de las mejores tierras era, paralelamente, el de los llamados “distritos de riego”. Y en las ciudades lo mismo que en el campo. Molina señalaba entonces “100 ciudades con sed” donde la escasez del agua potable afectaba, en mayor medida, a las clases populares y los sectores más vulnerables.
Más de un siglo después, una revolución, dos considerables reformas –la de Cárdenas y la de López Obrador– y hasta la actualización del libro de Molina Enríquez por Samuel Schmidt en un título idéntico, la lucha por el agua y la tierra sigue dividiendo el interés de las comunidades campesinas, no pocas de las indígenas, y el de los grandes usufructuarios de ambos bienes considerados ahora propiedad de la nación. Una propiedad cuyo correlato real, según la Constitución, pierde su materialidad y se convierte en una propiedad privada intocable y defendible por sobre el interés general en episodios donde las instituciones responsables y los cuerpos de seguridad a su servicio se muestran feroces guardianes del interés empresarial. En ciertos casos extremos, los guardias rurales de antes son en nuestros días guardias blancas en disfraz de policía con placa oficial y hasta uniforme militar del Ejército Mexicano.
El individuo es la síntesis de las relaciones sociales de producción –como veía Marx– y se puede llamar, para el ejemplo, Renato Romero Camacho, hombre cuya condición es la pobreza y cuyo temple es el del irreductible luchador social en defensa del acceso al agua de las comunidades campesinas de Puebla. Ha sido asediado, amenazado de muerte, golpeado, encarcelado y arbitrariamente enjuiciado por supuestos daños a la empresa Concesiones Integrales, una de las favorecidas por Agua de Puebla para Todos (“modelo de negocio”, dice su publicidad). El gobierno morenista de Puebla dice gobernar para todos y otro tanto hace el de la Federación. Y es cierto: sus cuidados sustanciales concentran el poder y la riqueza en uno por ciento de la población, y dejan para el restante 99 lo que quede. En el discurso y la foto no se nota la diferencia.
Ese asedio, prepotencia, arbitrariedades y agresiones de las autoridades, en contubernio con empresas locales y trasnacionales, las sufren cotidianamente las comunidades chiapanecas organizadas en el EZLN, las de Oaxaca, estado de México, Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, la Laguna y de la mayoría de estados y regiones del país.
Tras la contrarreforma agraria de Salinas ocurrió algo semejante que con la Ley Lerdo: la concentración de las mejores tierras en pocas familias, la conversión de ejidatarios en jornaleros sometidos a los neolatifundistas, la expulsión de 15 millones de campesinos y la reorientación agrícola de inspiración porfiriana, con sus mismos efectos: fragilización de la soberanía alimentaria y política e inestabilidad social.
También ha habido un oprobioso agregado: las obesas concesiones mineras. Hoy les está concesionada a los señores de minas la quinta parte del territorio nacional. Sólo dos de ellos (Bailleres y Larrea) concentran 3 millones de hectáreas. En 70 años, y hasta la reforma de la ley minera de Salinas, las hectáreas concesionadas sumaban menos de 13 mil. Tal reforma consideró a la minera una propiedad “superior a cualquier otra”, incluso al grado de obtener el concesionario la expropiación ( La Jornada, 6/4/15).
Nadie se asombre si la impunidad de los señores de minas rima con extraterritorialidad.