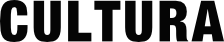El escritor Juan Gabriel Vásquez relata las constantes luchas de la escultora contra las restricciones


Miércoles 26 de noviembre de 2025, p. 3
La escultora colombiana Feliza Bursztyn (1933-1982) tenía un temperamento “libertario e insolente” y era una “constante rebeldía contra las limitaciones y las camisas de fuerza. Por ser mujer, artista, burguesa y de izquierdas despertaba la desconfianza de la sociedad”. Lo anterior le resultó fascinante a su compatriota, el escritor Juan Gabriel Vásquez.
En entrevista con La Jornada, el narrador contó que retrató en su más reciente novela, Los nombres de Feliza (Alfaguara), a la artista que vivió un evidente ostracismo. “Muchas fuerzas de la sociedad colombiana, conservadora y machista vieron con mucha suspicacia la figura de esta mujer y la acabaron expulsando de distintas maneras. Eso es lo que el texto trata de explorar”.
La vida de la creadora fue de lucha constante contra las restricciones que se le imponían: familiares por un marido que no quería que fuera artista; por ser mujer y por política, ya que fue perseguida por un gobierno y una ley represiva, mencionó el autor.
Tiene la satisfacción de “haber retratado un momento de una extraordinaria riqueza creativa en Colombia”, cuando en pocos años coincidieron en ese ámbito artístico Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis, Jorge Gaitán Durán, Eduardo Carranza y León de Greiff, mientras Fernando Botero iniciaba su carrera.
Feliza Bursztyn participó de esa explosión de talento nacida del conflicto, según Vásquez: “un país violento, en crisis social produce arte, que es una manera de explicar cosas que no se pueden explicar de otra manera. Me interesó mucho hacer ese retrato a través de ella”.
El narrador considera un privilegio tener la colaboración de la última pareja de Bursztyn, Pablo Leyva, un gran testigo e informante esencial para la existencia de la novela. “Es fascinante la decisión de una persona que ha pasado por momentos difíciles y tal vez quiere olvidar, y de recuperarlos para que alguien los escriba. Me parece una generosidad humana inmensa”.
Vásquez (Bogotá, 1973) convirtió a Leyva en personaje, a quien interpretó y cuya relación sentimental con Feliza trató de describir más allá de lo que él le contaba. Cuando leyó el primer borrador de la narración, se le despertaron otras memorias ocultas, contó el escritor: “era como si comprendiera cosas que antes no había entendido de su propia relación con Feliza”.
El título del libro surgió de los versos de Jorge Gaitán Durán, en el epígrafe: “Quiero vivir los nombres / Que el incendio del mundo ha dado / Al cuerpo que los mortales se disputan”. Llamarlo Los nombres de Feliza fue natural para Vásquez cuando descubrió que “la relación de Feliza con el mundo pasaba por esa metáfora tan extraña de que el mundo nunca entendió su nombre. Lo escribían mal con mucha frecuencia. Hasta en su lápida está mal escrito.
“Además, su nombre de pila fue una sucesión de cambios muy interesantes. Sus padres le querían poner Faygele, que significa pajarito en yiddish, pero vieron que era mala idea condenarla a explicarlo toda su vida, entonces la llamaron Felicia y ella se lo cambió en la adolescencia a Feliza, porque le gustaba que su nombre incluyera la palabra feliz. Cuando fue amante de Gaitán, él le puso el seudónimo de Betina”.
El autor destacó que esa fue “una gran metáfora de su paso por la vida: una mujer que nunca encontró un lugar sólido en el mundo, que fue siempre fuente de constantes malentendidos. La inestabilidad de su nombre para mí reflejaba la de su vida, la imposibilidad de encontrar un lugar seguro. Por eso la novela se llama así”.
Recuperar París
El origen de la narración es cuando Vásquez vivió a los 23 años en París. Estaba enfermo y en uno de los trayectos para hacerse exámenes leyó un texto periodístico del escritor Gabriel García Márquez que consignaba: “La escultora colombiana Feliza Bursztyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10:15 de la noche del pasado viernes 8 de enero…” Ahí se plantó la semilla de un tema de novela.
La escritura de este texto, que ocurrió años después, quiere ser una recuperación de ese París de mi juventud, la de un muchacho inseguro que trata de entender qué es la literatura. Me gustó mucho regresar a París a los 50 años para escribir el libro en los escenarios de la vida de Feliza”.
La novela cuenta el desenlace desde la primera página, lo cual retó al autor a construir un aparato literario que impela a continuar al lector. Dicha estructura está montada “para mantener su interés en la revelación del personaje, en la investigación de los secretos y lados ocultos del personaje; así funciona en todas mis novelas: la indagación en la vida, el misterio del otro”.
Es “en cierto sentido también un comentario sobre García Márquez. Hay frases en que trato de imitar recursos suyos para el lector que lo sepa reconocer y sienta que el escritor está no sólo como personaje, sino como ambiente verbal. Me gusta hacer estos juegos literarios para explorar al narrador, quien fue testigo y participante de la vida de Feliza”.
En esta historia el autor encaró por primera vez la escritura de una novela completa sobre una mujer. Además de ser un reto atractivo, el autor responde así a la tendencia de censurar que un hombre cuente el punto de vista de una mujer o que un hombre blanco relate el punto de vista de un afrodescendiente.
“Lo llamamos apropiación cultural y, según ello, no se pueden contar las vidas que no son de tu misma nacionalidad, etcétera. Quiero que esta novela sea un pequeño gesto de rebeldía contra eso, porque la maravilla de la ficción es la capacidad que me da para penetrar en la identidad de otra persona y tratar de ver el mundo desde allí”.
Juan Gabriel Vásquez concluyó que en sus novelas existe la conexión involuntaria de sus obsesiones, donde destaca el usar la ficción para “iluminar el espacio donde las fuerzas de lo público se cruzan con las vidas privadas. Me obsesiona explorar el momento en que tu vida privada se vuelve escenario de la política y de la historia.
“Eso es la vida de Sergio Cabrera, en mi novela anterior, Volver la vista atrás, y la de Feliza Bursztyn, quien por el hecho de ser judía, nacer en el exilio por culpa de Hitler, atravesar momentos de revoluciones y de violencia política en Colombia y ser perseguida por facciones políticas en un momento histórico, se vuelve escenario de esos mecanismos que me interesan”.