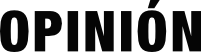esde Argentina nos llega una antología de poetas latinoamericanos en Francia bajo el título Tal vez un jueves de otoño (ediciones Equidistancias), verso del poema “Piedra negra sobre una piedra blanca”, de César Vallejo: “Me moriré en París con aguacero, / un día del cual tengo ya el recuerdo. / Me moriré en París –y no me corro– / tal vez un jueves, como es hoy, de otoño”.
El compilador de esta antología, Horacio Maez, él mismo poeta y traductor, se interroga sobre el efecto en la lengua natal de una existencia lejos del país de origen: “pensar en poesía hispanoamericana en Francia es, tal vez y ante todo, pensar en jueves y en huesos húmeros. También es otoño y muerte”.
Puedo afirmar que, a pesar de los 50 años de vivir en París, sigo pensando y soñando en español. He preguntado a algunos amigos que tienen más o menos el mismo tiempo de habitar en Francia si les sucede lo mismo. Las respuestas son variadas. Exilados algunos, nómadas otros, simples viajeros retardados otros pocos, unos me dicen que piensan ahora en francés, después de tantos años en una tierra donde se habla y se escucha la lengua francesa; otros me aseguran que no les es posible pensar en otra lengua que en la suya, el español.
Han existido escritores que, al llegar a Francia, exilados, acaso sin olvidar su lengua, se deciden a escribir en francés como hicieron Ionesco, Beckett, Kundera o Semprún. Otros, en cambio, seguirán escribiendo en su lengua materna: Cortázar, Joyce, Vallejo. Este último, señala Maez, “es quizá la figura emblemática del poeta latinoamericano que vivió y escribió en París. Su tan leído ‘Me moriré en París con aguacero’ ha sido y es central en el panorama de la literatura latinoamericana. Su potente y radical poesía se volvió ineludible para quienes escriben en lengua castellana.
“Cuánto influye en estas escrituras (de los originarios de América Latina) el desplazamiento es algo que podría rastrearse al interior de estas obras tanto en su relación de letra-lengua, como en los escenarios, imágenes o referencias culturales que aparecen. En algunas, el paso de espacios naturales, como la presencia de vegetación o fauna, a espacios urbanos, como monumentos emblemáticos, se realiza. En otras, la adopción de los procedimientos europeos son evidentes. En algunas otras, sobre esa base de tradición europea, lo americano irrumpe temática, sintáctica o morfológicamente generando una tensión. En todas, se articula una particularidad, la de dar origen a una escritura que en la compleja relación de lengua-cultura-migración produce un objeto singular por ser reflexivo en tanto son conscientes de un recorrido y trabajan el poema como un espacio expresivo, no para brindar una conclusión, sino para ensanchar el mundo al mismo tiempo que una intención de diálogo las habita.”
En efecto, me sucede a veces que una palabra en español me da vueltas en la mente mientras trato, en la misma espiral del tiempo, de comprender el sentido cabal, físico, de esa palabra. Por instantes, se me vuelve extraña y, durante un fugacísimo segundo, enmudece y no me dice nada, olvidado su sentido al transformarse en una evocación más que un recuerdo: una evocación que no invoca nada.
Por fortuna, las cosas retoman su paso normal y puedo seguir pensando y soñando en mi lengua materna: el nítido español de donde brotan mis pensamientos a solas conmigo: “A mis soledades voy, / de mis soledades vengo, / porque para andar conmigo / me bastan mis pensamientos” (Lope de Vega). Vuelven, entonces, a fluir las palabras como el agua en el río.
Esta antología culmina con un sugerente poema de Eduardo Uribe (nacido en México, 1980) que comienza: “el efecto mariposa y termina como un conjunto de cosas inconexas / puede adquirir sentido con el paso de las multitudes”.
Podría decir sin nostalgias durante este anochecer lluvioso: moriré en París un día del cual tengo, sin invocarlo ni evocarlo, un presentimiento.