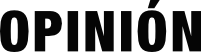ara Schumpeter, la dinámica es el fenómeno clave de la economía capitalista; un proceso constante de evolución productiva, con las consecuencias sociales y políticas que eso entraña. La idea se encapsuló en una breve y paradójica frase: la “destrucción creativa”.
En 1942, describió el fenómeno como un: “proceso inherente de innovación que de modo incesante revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo la antigua y creando una nueva”. El proceso innovador que remplaza viejas tecnologías y productos por otros nuevos es el motor del cambio económico. Ciertamente, esto provoca disrupciones y presiones para las empresas que se vuelven obsoletas e, igualmente, para los trabajadores. Marx, que también reconoció la fuerza irreprimible de la tecnología, la innovación y las ideas, sacó otras conclusiones sobre la naturaleza y las repercusiones del sistema capitalista.
La destrucción creativa es un hecho esencial del capitalismo. Esta cuestión es la que ha sido puesta de relieve con el reciente premio Nobel de economía.
Joel Mokyr escribió en 2016 el libro La cultura del crecimiento, en el que cuestionó por qué surgió el crecimiento económico. No fue sino hasta el periodo comprendido entre 1760 y 1840 en el que se sitúa el proceso transformador de la economía; junto a una nueva organización laboral y empresarial y el consiguiente profundo impacto en la organización social.
La revolución industrial provocó la transición de la economía sustentada en la agricultura y la producción artesanal a otra basada en la fabricación mecánica y la industria. Este proceso gestó el impulso del crecimiento del producto que se asocia con alto valor de las ideas y el conocimiento científico.
En palabras de Mokyr, se creó un fundamento epistémico de contenido técnico aplicado a la producción, con ganancias originadas en el intercambio, la movilidad de los recursos, y un nuevo marco político e institucional. Ese nuevo entorno productivo, asociado con las ideas de Adam Smith y David Ricardo permitía contener las fuerzas que provocan los rendimientos decrecientes, sobre todo por medio del progreso técnico y la especialización, base para el incremento de la productividad.
Hay una apreciación que indica una parte significativa del nuevo entorno productivo que resalta Mokyr: La revolución industrial no creo la invención, sino el método para la invención y las nuevas formas de organización social, además de un “almacén de ideas y diseños imaginativos” que conectaban el conocimiento científico con la producción. Este último aspecto lo expuso A. N. Whitehead en un texto relevante titulado La ciencia y el mundo moderno.
Philippe Aghion y Peter Howitt fueron seleccionados también para el Nobel por sus estudios sobre cómo ocurre el crecimiento económico. Plantearon en 1992 un “Modelo de crecimiento mediante la destrucción creativa”, así integraron en la macroeconomía la teoría del crecimiento endógeno. Este proceso requiere según Aghion de la flexibilidad; los mercados deben ser liberalizados para que las innovaciones lleven a la reordenación efectiva de las fuerzas productivas y de ahí a un mayor crecimiento del producto. Pero, por otro lado, requiere de un límite a la competencia pues un exceso tiende a inhibir la innovación. He ahí la contradicción.
La cuestión es, entonces, que el proceso innovador apunta a la obtención de rentas derivadas del poder monopólico que genera, cuando menos por un cierto tiempo, aunque suele ampliarse en el caso de ciertas tecnologías. Igualmente, se vincula con la dinámica propia de las empresas: cómo funcionan, crecen, cambian y se adaptan en el curso del tiempo; las oportunidades que generan y las barreras a la entrada al mercado que imponen a otras empresas y, no menos significativa, la obsolescencia planificada de sus productos.
De la misma manera ocurre con la gestión y asignación de los recursos, especialmente el capital, el trabajo y el financiamiento y, de modo significativo, cómo integran los distintos desarrollos implícitos en la invención y la innovación. Los casos actuales de las “empresas tecnológicas” es muy ilustrativo; ejercen un amplio poder monopólico, su valuación en el mercado no es necesariamente consistente con los flujos de ingresos que reciben y, así, derivan las corrientes de ganancias y de rentas en un entorno de creciente especulación.
Según la propuesta de Schumpeter, las empresas y las industrias experimentan un proceso de destrucción creativa en el que aquellas que adaptan los nuevos conocimientos y tecnologías provocan el declive y hasta la desaparición de las que están en operación.
El impacto que esto tiene en el mercado de trabajo es muy notorio; se eliminan oficios y tareas, se modifican las pautas de la generación del conocimiento, la educación, el entrenamiento y las actividades que se ejecutan. Así, se desplazan ocupaciones que son muy difíciles de transformar.
El impacto es, también, de índole espacial pues se expresa en la función productiva del territorio, de las ciudades y aun de países enteros. Este es el entorno en el que se debaten, hoy, las cuestiones de índole geopolítica.
Todos estos aspectos están presentes desde las fases iniciales de la industrialización y se han profundizado de modo acelerado en las décadas recientes con el rápido avance tecnológico que acelera la reconfiguración industrial y los servicios; modifica la base para la generación de utilidades, la acumulación de capital y las pautas del financiamiento, así como el control que se impone sobre los mercados.
El recuento de los cambios tecnológicos y el abanico de sus repercusiones son una materia crucial de la evolución de la historia económica.