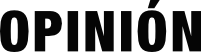levamos ya muchos años escuchando la alarma de los taxistas: “Si seguimos así, seremos Venezuela”. Uno siempre se queda esperando la definición de lo que es ser Venezuela y, salvo por una vaga idea de escasez, nunca se abunda. Es como si “Venezuela” fuera un mal augurio, un presagio de declive. En esta Venezuela retórica no existen más que autorretratos de quienes la pronuncian como la calamidad que ya viene: anticomunistas sin comunismo a la vista, racistas que detestaban la mulatez de Hugo Chávez, gente a la que le enoja que se mejore en algo la distribución de la riqueza o que se erigen en árbitros que silban quién sí es democrático y quién es totalitario. Pero Venezuela como sociedad, jamás aparece.
La Venezuela retórica entró en un cairel más retorcido cuando Donald Trump mandó bombardear lanchas en el Caribe. La destrucción filmada era, según la retórica, una prueba de: 1) que eran narcotraficantes; 2) que iban hacia Estados Unidos, y 3) que eran enviados por el presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero el evento era nada más una explosión en blanco y negro, es decir, que Estados Unidos anunciaba al mundo que estaban matando sin comprobación de nada: ni tráfico, ni nacionalidad, ni intención, ni siquiera los nombres de los muertos. Llenado todo con artificios del lenguaje, al estilo de los pies de foto o la voz en off de un narrador, la retórica usada dejaba atrás el anticomunismo sin comunistas y adoptaba la guerra contra el narcotráfico sin narcotráfico. Se ha dicho que eran pescadores de Guyana que se dirigían a Trinidad y Tobago; se ha insistido en que las drogas ahora pasan por el océano Pacífico, no por el Caribe, y que provienen de Ecuador; se ha entrevistado a los pobres pescadores que se la piensan con seridad antes de zarpar.
Se calienta con saliva una amenaza de invasión gringa a Venezuela, cuando ya no funcionaron los embargos, las restricciones comerciales, la ayuda financiera a la oposición o, en días recientes, una Nobel de la Paz que le brindó el premio, no a su pueblo, sino al agresor de Venezuela, como escribió Adolfo Pérez Esquivel. En la retórica tenemos: el “cambio de nombre” al Golfo de México después de sus peroratas contra los mexicanos, la bravata de controlar de nueva cuenta el Canal de Panamá, la llegada de aviones caza F-35 a una base en Puerto Rico y, finalmente, los bombardeos contra los botes presentados como venezolanos. Todo esto amenizado por un Donald Trump que cree en una especie de encantamiento de la retórica: que si pronuncia el conjuro de su propia fantasía, se materializará en el mundo o, al menos, recibirá una reacción de la cual agarrarse.
No en vano al único presidente de Estados Unidos que Trump mencionó en su toma de posesión fue a William McKinley, que gobernó entre 1897 y 1901, año en que lo asesinaron y que tiene ese rasgo compartido con Lincoln y Kennedy. De hecho, Trump, en otro ejercicio retórico, le “cambió el nombre” al monte de Alaska, el Denali, para denominarlo McKinley, ese republicano de Ohio, que promovió desde su presidencia la guerra contra España para adueñarse de Cuba, Hawái, Puerto Rico, Guam, y las Filipinas. Un expansionista marino cuando Estados Unidos inicia su ascenso como imperio y el declive de su república. McKinley era también un creyente en los aranceles para proteger a su industria manufacturera. Lo asesinó un obrero del acero especializado en cables, inmigrante polaco, que fue despedido de su empleo por la crisis de 1893-97, que dejó a 25 por ciento de los trabajadores estadunidenses desempleados y viviendo en las calles. A ese dice emular Trump, pero ya se sabe que siempre se trata de un simulacro verbal para provocar las reacciones.
Estuve en Venezuela dos veces. Ambas fueron durante el periodo de Hugo Chávez y noté ese mismo desencuentro entre retórica y experiencia. Todos los venezolanos con los que tuve contacto, estudiantes de comunicación o escritores, hablaban y hablaban en contra del chavismo, pero se divertían todas las noches, se hacían sus implantes plásticos, compraban en Miami, y se enorgullecían de sus propias frivolidades en Amazon. En ese momento el chavismo era la organización política y consultas en asambleas de los plebeyos combinada con un alza de los precios del petróleo. Nunca fue una dictadura: Chávez ganó, por ejemplo, su relección con 63 por ciento en 2006, pero al siguiente año perdió el plebiscito de su Constitución para una Venezuela “comunal”, así como Maduro ha tenido que lidiar con una oposición que le quitó el control del Congreso en 2013. Ya fue otra cosa que esa oposición se sintiera tan subida en el ladrillo que proclamara a Juan Guaidó “presidente”. Pero parte de la retórica de buena conciencia es repetir que es una dictadura cuando lo cierto es que tiene, además de los requisitos que piden los árbitros liberales, otras estructuras de participación y decisión territoriales. Con la baja del petróleo en 2014 empieza una escasez que se acentúa con las más de mil sanciones económicas, los congelamientos de activos y la imposibilidad de comerciar libremente implementados por el primer periodo de Trump. Junto con Irán y Rusia, Venezuela es el tercer país más castigado desde 2017. Y ahí es cuando Venezuela empieza a significar escasez. A eso se refieren los taxistas cuando dicen que vamos todos para allá.
Cuando escucho a esa analista de la televisión decir que está mal que invadan Venezuela, pero que se lo merecería por ser una dictadura, pienso en que quizá son las palabras las que nos están fallando. Y es por eso que termino con lo que dijo el filósofo marxista Alain Badiou cuando las protestas en Grecia por la crisis económica en 2010: “Hoy en día, uno de los grandes poderes de la ideología democrática oficial es precisamente que tiene, a su disposición, un lenguaje vago que se habla en todos los medios y por cada uno de nuestros gobiernos sin excepción. ¿Quién podría creer que términos como ‘democracia’, ‘libertades’, ‘economía de mercado’, ‘derechos humanos’, ‘presupuesto equilibrado’, ‘esfuerzo nacional’, ‘pueblo francés’, ‘competitividad’, ‘reformas’, etcétera, son algo más que elementos de un lenguaje vago omnipresente? Somos nosotros, nosotros, militantes sin una estrategia de emancipación, quienes somos (y quienes hemos sido desde hace algún tiempo) los verdaderos afásicos”.