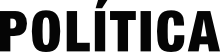El 23 de septiembre de 1965 marcó el inicio de los grupos guerrilleros de la segunda mitad del siglo XX en México
Martes 23 de septiembre de 2025, p. 4
El 23 de septiembre de 1965 marcó el inicio de la historia de los grupos guerrilleros que surgieron en México en la segunda mitad del siglo XX. En esa fecha, el Grupo Popular Guerrillero (GPG), integrado por maestros rurales, campesinos, líderes agrarios y estudiantes, llevó a cabo la primera acción antigubernamental armada de carácter socialista: 13 guerrilleros intentaron tomar por asalto el cuartel del Ejército en el municipio de Madera, en la sierra de Chihuahua.
La organización, encabezada por Salomón Gaytán, Arturo Gámiz García y Pablo Gómez García, fundada en 1964, fue resultado de la “tiranía con que los cacicazgos de la zona sometían a los campesinos”, señala el informe elaborado en su momento por la hoy extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Registros documentales refieren que en 1960, Chihuahua “contaba con 24.5 millones de hectáreas, de las cuales, de 6 a 8 millones correspondían a enormes latifundios que estaban en manos de 300 propietarios.
“Tan sólo Luis Terrazas, por esas fechas era propietario de un millón y medio de hectáreas, seguido de cerca por la Compañía Bosques de Chihuahua, S de RL, y de la sociedad ganadera Cuatro Amigos (propiedad del banquero Carlos Trouyet y Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público, entre otros), mientras otras 145 familias lo eran de 3 mil 761 hectáreas”, refiere el informe histórico.
“Al mismo tiempo, 100 mil ejidatarios estaban en posesión legal de 4.5 millones de hectáreas. En 1963 había en Chihuahua 50 mil hombres del campo sin tierra y 400 expedientes solicitando la formación de nuevos centros de población agraria”.
Sin embargo, las autoridades estatales del ramo bloqueaban la ejecución de resoluciones presidenciales que beneficiaban a los jornaleros, aunque algunos peticionarios tenían cerca de 20 años de haber iniciado sus gestiones buscando una resolución favorable.
Por otro lado, en 1965 Ciudad Madera ya tenía 12 mil habitantes, aunque su riqueza forestal estaba en manos de la Compañía Bosques de Chihuahua.
Su riqueza ganadera, valuada ese año en 100 millones de pesos (150 mil cabezas de ganado), se concentraba mayoritariamente en Ia familia Ibarra. José Ibarra, el fundador del clan, había llegado procedente de Temósachic a Ciudad Madera en 1935 sin ganado ni tierras.
“Durante años se dedicaron a la fabricación clandestina de xotol. Explotaron a sus peones y les robaron el pago como en la época porfiriana_ [_] Han quemado algunos ranchos, como el de Timoteo Castellanos, en el Salitre, y el de los Olivas en Las Varas [_] Han matado gente en Agua Amarilla, Carrizito, Dolores, Temósachic, en el camino real. Han fabricado delitos y calumnias para mandar a la cárcel a cuanto ciudadano honrado y pacífico les estorba. Han azotado a decenas, han robado mujeres. Todo impunemente. Compran autoridades o las nombran ellos”, narran los registros que dieron origen a la inconformidad y a la lucha armada como única vía para tratar de dotar de tierra a los sin tierra.
Los líderes de este movimiento, los maestros Arturo Gámiz y Pablo Gómez, tuvieron nexos con muchos profesores normalistas del país en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (Fecsm), a la que también perteneció Lucio Cabañas, otro líder guerrillero, como secretario general, de 1962 a 1963.
La conclusión del trabajo de la Femospp destaca que “el Movimiento Revolucionario del Magisterio, encabezado por Othón Salazar, permitió también dar sentido a la lucha campesina con la que se vinculaban orgánicamente los maestros. El Partido Comunista, la Central Campesina Independiente y los distintos conflictos estudiantiles que surgieron en todo el país sirvieron de plataforma de vinculación, de espacio de reflexión o de agrupación combativa por causas comunes que permitieron a quienes participaron en ellas aprender formas de lucha, de organización y de comunicación en torno a ideales comunes. Fueron el crisol de luchas de mayor envergadura”.
El asalto al cuartel de Madera se realizó la madrugada del 23 de septiembre. Cristina Gómez Álvarez sintetiza en el libro La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, de Enrique Condés Lara, lo sucedido: “El resultado fue la derrota del grupo: seis soldados y ocho guerrilleros muertos. Los soldados fueron sepultados con honores, los guerrilleros fueron exhibidos en la plaza principal como escarmiento para la población, y después arrojados sus cuerpos en una fosa común. El gobernador de Chihuahua sentenciaba: “¿Querían tierra?, ¡échenles tierra hasta que se harten!” Nacía así un nuevo tipo de lucha en México: el foco revolucionario”.
El 15 de marzo de 1973, integrantes de células guerrilleras, representantes de diversas organizaciones que habían surgido en el país y que se alojaban en casas de seguridad localizadas en la calle Porfirio Díaz de Guadalajara, Jalisco, se reunieron y constituyeron lo que se denominaría Liga Comunista 23 de Septiembre.
A 60 años de lo sucedido en Madera, Chihuahua, y a 52 años de la fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre, se tienen registros de más de 550 personas que fueron desaparecidas –se asegura en distintas fuentes– por fuerzas federales, particularmente la Dirección Federal de Seguridad y el Ejército.
Asimismo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mantiene abierta una investigación sobre los llamados vuelos de la muerte, ya que documentos recientemente localizados en los archivos del colectivo Eureka, que fundó Rosario Ibarra de Piedra, refieren que entre 1972 y 1974, 183 personas detenidas por las autoridades habrían sido víctimas de estas acciones, que consistían en arrojar al mar –desde un avión Arava que partía de la base militar de Pie de la Cuesta, en Acapulco–, sus cuerpos ya sin vida o a punto de morir.
Lo sucedido en Madera el 23 de septiembre se mantiene vivo en la memoria y la lucha de cientos de integrantes de los grupos guerrilleros y de sus familiares, que también fueron víctimas de tortura y persecución, no sólo cuando surgieron las organizaciones armadas, principalmente en las décadas de los años 60 y 70 del siglo XX, ya que en la actualidad aparecen más testimonios de aquellas luchas, aunque el miedo a ser reprimidos no ha desaparecido.