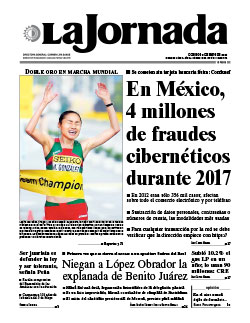Domingo 6 de mayo de 2018, p. a16
En su novela más reciente, La mujer del pelo rojo, Orhan Pamuk vuelve a contrastar las culturas de Occidente y Oriente desde la exploración de dos de sus mitos fundacionales: el Edipo Rey de Sófocles y la historia de Rostam y Sohrab. Con autorización de Literatura Random House, La Jornada ofrece a sus lectores un adelanto de esa obra, que ya circula en librerías
Después de que Ayse cumpliera treinta y ocho años y yo cuarenta, mi esposa empezó a resignarse a la idea de que nuestro sueño de tener hijos nunca se haría realidad, y yo no tardé en pensar como ella. Podría decirse que ante la insensibilidad de los médicos turcos y la interminable y extenuante serie de intentos que hicimos en los hospitales alemán y estadunidense de Estambul, simplemente nos dimos por vencidos.
Lo único bueno que sacamos de todo aquello fue que el hastío y la decepción nos acercaron aún más. Nuestra relación se fortaleció. Comprender por fin que no íbamos a tener hijos nos apartó de las demás familias y nos encaminó hacia metas más intelectuales. Ayse se hartó de las muestras de compasión, e incluso de crueldad intencionada, de sus amigas amas de casa y madres de numerosas criaturas. Dejó de quedar con ellas y empezó a buscar trabajo. No tardé en proponerle que dirigiera la empresa que había decidido crear para aprovechar los pequeños proyectos de construcción que a mi compañía no le interesaban. Aprendería enseguida a dirigir a los ingenieros y a tratar con los jefes de obra. Además, yo me encargaría de supervisarlo todo. Llamamos a nuestra empresa Sohrab. A partir de ahora, sería nuestro hijo.
También empezamos a hacer viajes juntos, como una joven pareja de luna de miel. Cada vez que nuestro avión despegaba de Estambul, me inclinaba sobre el regazo de Ayse para mirar por la ventanilla y tratar de divisar Öngören. (A ella le parecía un gesto muy entrañable). Durante el primer año de nuestros viajes, descubrí que “nuestra explanada de arriba” estaba ahora cubierta de fábricas y edificios, una visión que me resultó extrañamente tranquilizadora.
A principios de verano, nos mudamos al barrio de Gümüssuyo, a un costoso apartamento de cuatro habitaciones con vistas al mar. Cuando viajábamos, nos alojábamos en los mejores hoteles, hacíamos turismo y, entre excursiones y museos, solíamos encontrar un hueco para acudir a alguna clínica de fertilidad en Londres o en Viena. Al principio, esas visitas siempre nos hacían albergar ciertas esperanzas, pero la frustración resultaba más dolorosa con cada nuevo fracaso.
Tratábamos de ir a museos que tuvieran manuscritos iraníes en sus bibliotecas, como la Chester Beatty de Dublín (donde entramos gracias al enchufe de un amigo diplomático) y, al año siguiente, los fondos bibliográficos del Museo Británico (gracias a la intercesión de Fikriye Hanim), y en ambos casos saboreamos la felicidad de contemplar las ilustraciones de sus magníficos ejemplares del Shahnameh. El visitante rara vez puede disfrutar de esas maravillas, ya que apenas se exponen al público. Sentí que la contemplación de aquellos dibujos y miniaturas era como una especie de recordatorio convulso de mis años de adolescencia y de la Mujer del Pelo Rojo, lo cual despertó en mi interior cierto remordimiento. Los jóvenes ayudantes de los conservadores bibliográficos, competentes y excesivamente amables, los guantes blancos que a veces se ponían, el olor a madera y polvo de aquellas salas iluminadas con un suave color limón... todo ello bastaba para recordarnos lo antiquísimo, lo vivo y lo frágil que era cuanto estábamos viendo en aquellas páginas.
A decir verdad, ninguna de esas visitas tan especiales nos sirvió para profundizar en la pintura islámica, en los relatos del Shahnameh o en cuestiones elevadas como Oriente y Occidente. En cambio, lo que sí aprendimos de aquellas miniaturas trazadas con tanta minuciosidad fue lo efímeras que habían sido todas aquellas vidas del pasado, lo rápido que todo se había olvidado, y lo vano que es pensar que podemos captar el sentido de la vida y de la historia simplemente aprendiendo un montón de datos. Cuando salíamos de los pasillos sombríos de aquellas bibliotecas museísticas a las calles de alguna gran ciudad europea, sentíamos que éramos personas más sabias y profundas simplemente por el hecho de haber podido admirar aquellas ilustraciones.
Al igual que todos los turcos cultos de la generación de mi padre, lo que yo esperaba encontrar en aquellos viajes, deambulando por las tiendas, los cines y los museos del mundo occidental, era alguna idea, un objeto, una pintura, lo que fuera, que transformara y diera sentido a mi vida. Uno de estos cuadros catárticos fue el célebre óleo de Iliá Repin Iván el Terrible y su hijo, que Ayse y yo contemplamos con asombro maravillado en la galería Tretiakov de Moscú. El lienzo muestra a un padre que, como Rostam, abraza el cadáver ensangrentado del hijo al que acaba de matar. Parecía la obra de algún pintor iraní que se hubiera inspirado en las mejores miniaturas persas de Rostam matando a Sohrab, pero que también conociera las técnicas de la perspectiva y el claroscuro posrenacentistas. La manera en que el padre rey abrazaba el cuerpo ensangrentado del hijo al que acababa de matar en un arrebato de furia, con todo el horror y el arrepentimiento reflejado en su rostro; y la postura en que el hijo príncipe yacía sobre el regazo de su padre: todos ellos eran rasgos muy familiares. El padre asesino era el despiadado zar Iván, fundador del Estado ruso, personaje central de la película de Eisenstein Iván el Terrible, y una de las figuras históricas favoritas de Stalin. La violencia y arrepentimiento que transmitía el cuadro, su cruda simplicidad y su absoluta determinación al abordar el tema me hizo sentir de un modo extraño la implacable autoridad del Estado.

Más tarde, mientras contemplaba la oscuridad sin estrellas de la noche moscovita, volví a sentir ese miedo al Estado tan familiar como intimidatorio. Iván el Terrible no sólo inspiraba arrepentimiento por lo que había hecho, sino también un amor y un cariño infinitos por su hijo. Aquello me recordó un aforismo atroz que me había enseñado mi padre y que expresaba la ambivalencia de los hombres de Estado hacia los artistas y escritores críticos con el régimen: “Primero cuelga al poeta, después llora bajo su horca”.
Hubo una época en que lo primero que hacían los sultanes otomanos al ascender al trono era ejecutar a los demás príncipes (cuyas muertes lloraban después ya que, al fin y al cabo, eran sus hermanos), una matanza que legitimaban apelando a una lógica de “crueldad necesaria por el bien del Estado”. Añoraba tratar con mi padre de estos temas, pero, aunque lo echaba de menos, siempre me mostraba reticente a buscarlo pensando que quizá no aprobaría mi vida.
Nuestros viajes a los museos europeos tenían como finalidad olvidar el dolor de la falta de hijos, y también, como nos repetíamos con cierta ligereza, “encontrar el cuadro de Edipo”. Pero al margen de un par de pinturas históricas y académicas que aludían a la obra de Sófocles, no conseguimos encontrar gran cosa. En el Louvre estaba el cuadro de Ingres Edipo y la Esfinge, pero su capacidad para impresionar resultaba más bien baja. Lo único que recuerdo sobre el cuadro es que me pregunté si la pálida colina que se veía al fondo a través de la entrada de la cueva era siquiera una reproducción realista de la ciudad de Tebas.
En el Museo Gustave Moreau de París vimos otra versión de Edipo y la Esfinge que Moreau había pintado cuarenta años después del de Ingres. También se centraba el triunfo de Edipo al descifrar el enigma irresoluble de la Esfinge, y no en la representación de su culpa y sus pecados. Había una copia de este cuadro en el Museo Metropolitano de Nueva York, y sólo cuarenta pasos más allá, en la galería de arte islámico, nos quedamos totalmente perplejos al ver una representación de la escena en que Rostam mataba a su hijo Sohrab. La sección tenuemente iluminada del Metropolitano dedicada al arte islámico estaba prácticamente vacía, y tuvimos la sensación de estar adentrándonos en un lugar largo tiempo olvidado. Mientras que la obra de Moreau podía apreciarse aunque se desconociera la historia que había detrás de ella, aquella ilustración del Shahnameh nos impresionaba precisamente porque conocíamos el relato, aunque el placer estético que pudiera provocar resultara mucho más limitado.
Aún más desconcertante era el hecho de que en Europa, con una cultura y una tradición pictórica mucho más rica y extensa a la hora de plasmar los temas humanos, nunca se hubieran pintado escenas fundamentales del mito de Edipo, como cuando éste mata a su padre o cuando se acuesta con su madre. Los pintores europeos tal vez fueran capaces de describir esas escenas con palabras y comprender su significado. Pero eran incapaces de visualizar esos actos que concebían con palabras y plasmarlos en el lienzo. Por eso sólo se habían limitado a representar el momento en que Edipo resolvía el enigma de la Esfinge. Por el contrario, en los países islámicos, donde la tradición iconográfica era escasa y en muchos casos incluso estaba prohibida, los artistas se habían dedicado con fervor a retratar miles de veces el momento en que Rostam mataba a su hijo Sohrab.
Sólo Pier Paolo Pasolini, el director de cine, novelista y pintor italiano, se atrevió a romper esa norma con su película Edipo Rey, una perturbadora adaptación que descubrí en la retrospectiva de una semana sobre su obra cinematográfica patrocinada por el consulado italiano en Estambul. En la película, el joven actor que encarnaba a Edipo abrazaba, besaba y se acostaba con su madre, interpretada por la madura pero de una belleza arrebatadora Silvana Mangano. Durante la escena de pasión entre madre e hijo, los cinéfilos e intelectuales de Estambul que habían acudido a la sala con paneles de madera de la casa d’Italia se sumieron en un silencio sepulcral.
Pasolini había rodado la película en Marruecos, con el fondo de sus paisajes locales, sus tierras rojizas y una antigua y fantasmagórica fortaleza de color rojo.
–Me gustaría volver a ver esta película tan roja –dije–. ¿Tú crees que podremos encontrar el video o el dvd?
–Qué guapa estaba Silvana Mangano... –dijo mi mujer.
Hasta el pelo lo tenía rojo.